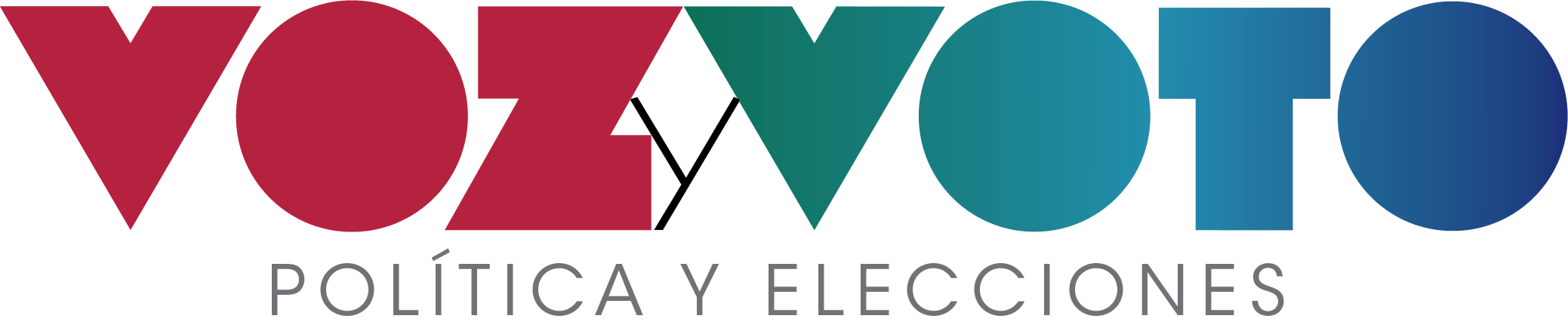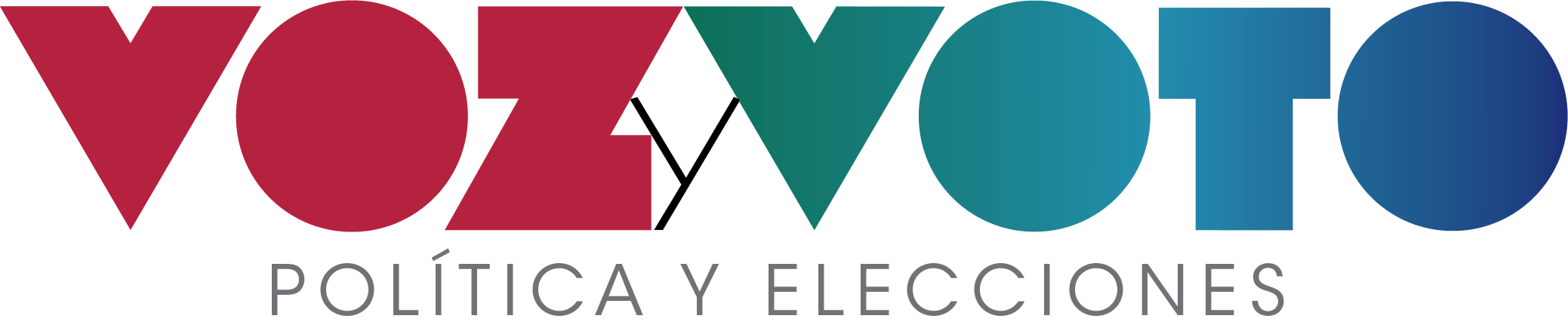Focos rojos
Suele decirse que los focos rojos son sinónimos de alarmas. Y en efecto, quieren alertar sobre problemas que no deben dejar de ser atendidos (aunque, siendo realistas, difícilmente se resolverán en breve). De tal suerte que la siguiente nota no abordará los múltiples asuntos venturosos que transcurren durante las campañas electorales, entre otros, el más elemental y fundamental (lo siguiente parece una perogrullada, pero nunca está de más recordarla): en nuestro país no existe una sola corriente política significativa que no reconozca como la única fórmula de arribar a los cargos electivos, a los comicios que se quieren libres y equitativos.
Tres asuntos –muy desiguales entre ellos– deberían preocuparnos. El primero no sólo compete a nuestro país, sino que parece ser una potente ola (casi) universal (pero ya se sabe, mal de muchos…). El segundo alude a omisiones incalificables del Senado que han colocado a los tribunales electorales del país en una situación precaria. Y el tercero a una realidad que rebasa, y con mucho, al tema electoral, pero que en esa esfera está dejando un reguero de sangre y una estela de miedo que desvirtúa el expediente comicial.
1. El nivel del debate
Los libros de texto sobre elecciones suelen decir, con razón, que las campañas electorales son momentos privilegiados en los cuales las diferentes fuerzas políticas presentan ante los ciudadanos sus diagnósticos y propuestas sobre los grandes asuntos nacionales. De esa manera, se supone, el debate público se nutre de insumos que permiten una mejor y más profunda comprensión de los retos que afronta una determinada comunidad.
No obstante, entre nosotros da la impresión de que vivimos una espiral de degradación de la discusión pública. Son muchos los nutrientes de ese deterioro, aquí sólo enuncio algunos que me parecen evidentes y que, por cierto, como ya apuntaba, no son exclusivos de nuestro país.
Las campañas están fuertemente impregnadas por los códigos del espectáculo. Se trata, al parecer, primero, de hacer conocidos a los candidatos, luego de presentarlos como personas impolutas y al final acuñar algunas frases “pegadoras” normalmente mimetizadas con las pulsiones y prejuicios arraigados en la sociedad. Todo ello acompañado de la descalificación más vociferante posible de los adversarios.
Dado el reblandecimiento de las ideologías que durante décadas ordenaron la discusión pública, el pragmatismo es la receta hegemónica entre candidatos de los más diversos partidos. Al parecer, se trata de sumar y sumar, y de esa manera, sin demasiados filtros, en las constelaciones que apoyan a los diversos postulados cabe de todo, “de dulce, chile y manteca”. Son las ambiciones y apuestas personales las que explican, en lo fundamental, la mecánica de las confrontaciones.
Si a ello sumamos el personalismo largamente asentado y alimentado entre nosotros, que coloca en los candidatos las virtudes y las taras más desbordadas, como si fueran todopoderosos o débiles mentales, quizá podamos explicarnos el porqué los estudios de nuestros problemas o los planteamientos para resolverlos quedan normalmente en un segundo o tercer plano.
No ayuda a elevar el nivel del debate el formato de la comparecencia de los partidos en radio y tv. En veinte o treinta segundos lo único que hemos visto son promesas de un mundo mejor, musiquitas pegajosas, descalificaciones de los adversarios y por supuesto sonrisas, muchas sonrisas. Hay que recordar que en un pasado no muy lejano existían formatos para programas de debate entre representantes de los partidos y breves programas unitarios de los mismos que “obligaban” a realizar planteamientos más o menos desarrollados.
El efecto simplificador y polarizante de las redes sociales, sumado al discurso igualmente simplificador, y de “dos sopas” del presidente, tampoco resulta un terreno propicio para los matices, las réplicas medianamente fundadas y eso que en el pasado inmediato se llamaba diálogo. Se edifica así un debate en blanco y negro que intenta alinear a la población entre fieles e infieles.
Y si a ello sumamos que los medios tradicionales también han sido subyugados por las gracejadas y ocurrencias, por la estridencia y las groserías, el círculo se cierra. Porque en todos los equipos existen diagnósticos más o menos elaborados y propuestas más o menos serias y viables; no obstante, no alcanzan la visibilidad pública suficiente como para ofrecer sentido a la confrontación electoral.
2. Tribunal incompleto
Aunque parezca increíble, la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra incompleta. Debiendo estar integrada por siete magistrados, sólo sesiona con cinco. Y ello, porque aunque la Corte envió desde hace varios meses al Senado las ternas respectivas, la mayoría senatorial, encabezada por Morena, no se ha dignado a cumplir con su misión.
Se puede especular mucho sobre los motivos de esa negligencia: “que si los senadores oficialistas quieren magistrados a su gusto, que si se trata de debilitar al Tribunal que deberá calificar las elecciones (entre ella la presidencial), que si con la composición actual el bloque mayoritario senatorial se siente complacido”, y agregue usted lo que guste, lo cierto e incontrovertible es que el Senado no ha cumplido con su encomienda, que no es potestativa sino obligatoria.
El Tribunal es la máxima autoridad en materia electoral. Sus resoluciones, se sabe, son inatacables y definitivas. Es el árbitro final en la contienda y a lo largo del proceso electoral está obligado a desahogar infinidad de recursos (de los partidos contra resoluciones del INE, de un partido o coalición contra otro u otra, en relación a comicios locales, etcétera) y debe realizar el cómputo final, resolver las impugnaciones (en 2018 fueron 286) y emitir una declaración de validez de la elección, además de vigilar que el candidato ganador llene los requisitos de elegibilidad (este último suele ser un mero trámite). Todo ello con la finalidad de inyectar certeza al proceso comicial. No es una tarea más, sino una labor estratégica dado que nuestras elecciones no han dejado de estar plagadas de impugnaciones de diferente importancia y calado.
La edificación de un conducto enteramente jurisdiccional para desahogar los conflictos es relativamente reciente en nuestro país. Fue a partir de 1996 que se estableció que todos los diferendos en la materia serían resueltos por la vía judicial y que la última palabra la tendría la Sala Superior del TEPJF. Y la fórmula no ha dado malos resultados. Todo lo contrario: gracias a ella se acabaron las llamadas “concertacesiones”, que no eran más que arreglos negociados políticamente para “resolver” conflictos.
Pues bien, cuando su Sala Superior está incompleta, lo que se irradia es exactamente lo contrario de lo que los legisladores originales pretendieron: ofrecer un cauce institucional para la resolución de las diferencias y diseminar certeza. Y ante esa situación hay responsables, que en este caso, no es otro que el bloque mayoritario en el Senado encabezado por Morena, que no ha querido hacer su tarea. Las ternas, insisto, fueron enviadas en tiempo y forma por la Corte, y la llamada Cámara Alta le dio la espalda a su responsabilidad.
A punto de enviar estas notas me entero de que me he quedado corto. Diferentes organizaciones agrupadas en el Acuerdo Nacional para la Integridad Electoral (ANIE), enviaron una carta al Senado en la cual le demandaban nombrar a cuarenta y nueve magistrados que tenían pendientes. Además de los dos mencionados, seis de salas regionales y cuarenta y una vacantes en tribunales locales (La Crónica de hoy, 30 de abril). Y faltando un día para que culmine el período ordinario de sesiones lo más probable es que así, de manera incompleta, funcione la justicia electoral federal y la local.
No creo que exista precedente de una omisión tan grave. Los senadores de Morena y sus aliados se han negado a cumplir con sus obligaciones y ello sin duda repercute y repercutirá en el funcionamiento del circuito en el que se desahogan los conflictos electorales.
3. Violencia
El 24 de abril el diario El Universal informaba en su primera página: “15 estados, en riesgo de que crimen intervenga en elección. En lo que va del proceso electoral suman 386 agresiones contra candidatos y políticos, con 501 víctimas”. Se trata de un informe de Integralia que bajo el rubro de “agresiones” contempla amenazas, atentados, secuestros, desapariciones y homicidios. El recuento abarca de septiembre de 2023 al 21 de abril de 2024. Según la nota, se trataba ya del proceso electoral más violento de la historia reciente del país.
El mismo día La Crónica de hoy informaba que “los candidatos con protección aumentaron 44 % en siete días”. “Hace una semana, 250 tenían custodia y hasta ayer sumaban 360”. Se trataba de declaraciones de Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana. El Laboratorio Electoral y la asociación civil Causa Ciudadana dieron a conocer que, en un poco más de seis meses, veintinueve candidatos habían sido asesinados y cincuenta y cuatro habían renunciado.
El día anterior, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial, había denunciado “intimidación del narco en su gira por Chiapas”. Acusó “presiones contra los transportistas para que no dieran servicio a la población”, lo cual, según esa versión, impidió que algunos de sus simpatizantes llegaran a los lugares donde se celebrarían sus eventos (Reforma, 24 de abril).
Se trata de notas de un solo día y podrían multiplicarse a diario. Pero de manera elocuente (creo), ilustran una situación que, por supuesto, no tiene sólo que ver con los procesos electorales, sino con la expansión de las bandas criminales que controlan territorios. Da la impresión de que esas bandas intentan influir a lo largo de las campañas amedrentando o suprimiendo a candidatos indeseables para ellas y apoyando a candidatos que juzgan cómodos.
Todos los partidos han resentido esa situación. Todos han sufrido bajas y todos han visto cómo alguno de sus candidatos declina bajo amenazas.
Sobra decir que esa situación ilustra una de las asignaturas más preocupantes de nuestra vida en común: el vacío del Estado en regiones que han empezado a ser “gobernadas” por los detentadores de la fuerza bruta. Hobbes bien podría ejemplificar con esos casos lo que significa el paso del Estado (con todas sus imperfecciones) a una especie de estado de naturaleza donde priva la ley del más fuerte.
Sobra decir que en esas circunstancias uno de los objetivos centrales de la vida democrática, simple y sencillamente, es desvirtuado. Las elecciones suponen y ofrecen, teóricamente, la posibilidad de que los diferentes grupos que componen la sociedad puedan contender por los cargos de gobierno y legislativo de forma pacífica y que sean los ciudadanos, con sus votos, los que decidan a ganadores y perdedores.
La irrupción de la violencia de los grupos delincuenciales es la negación absoluta de la aspiración de resolver las diferencias políticas por cauces participativos y pacíficos. Y esa misma irrupción es la que impide que las preferencias de los ciudadanos se manifiesten de manera libre. De tal suerte que el expediente diseñado para la convivencia/competencia de la diversidad política se convierte en detonante de la violencia y su cauda de sangre y damnificados. ¿Puede en esas circunstancias hablarse de elecciones libres?