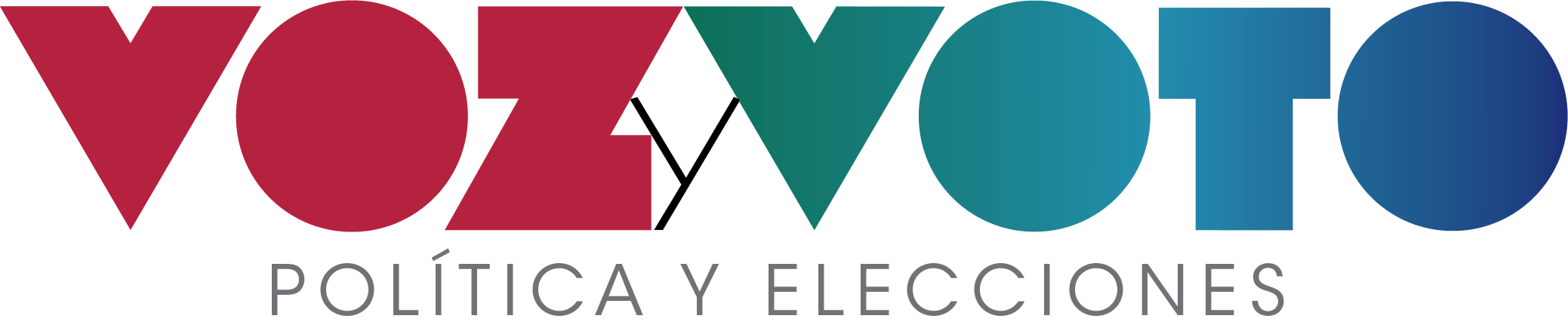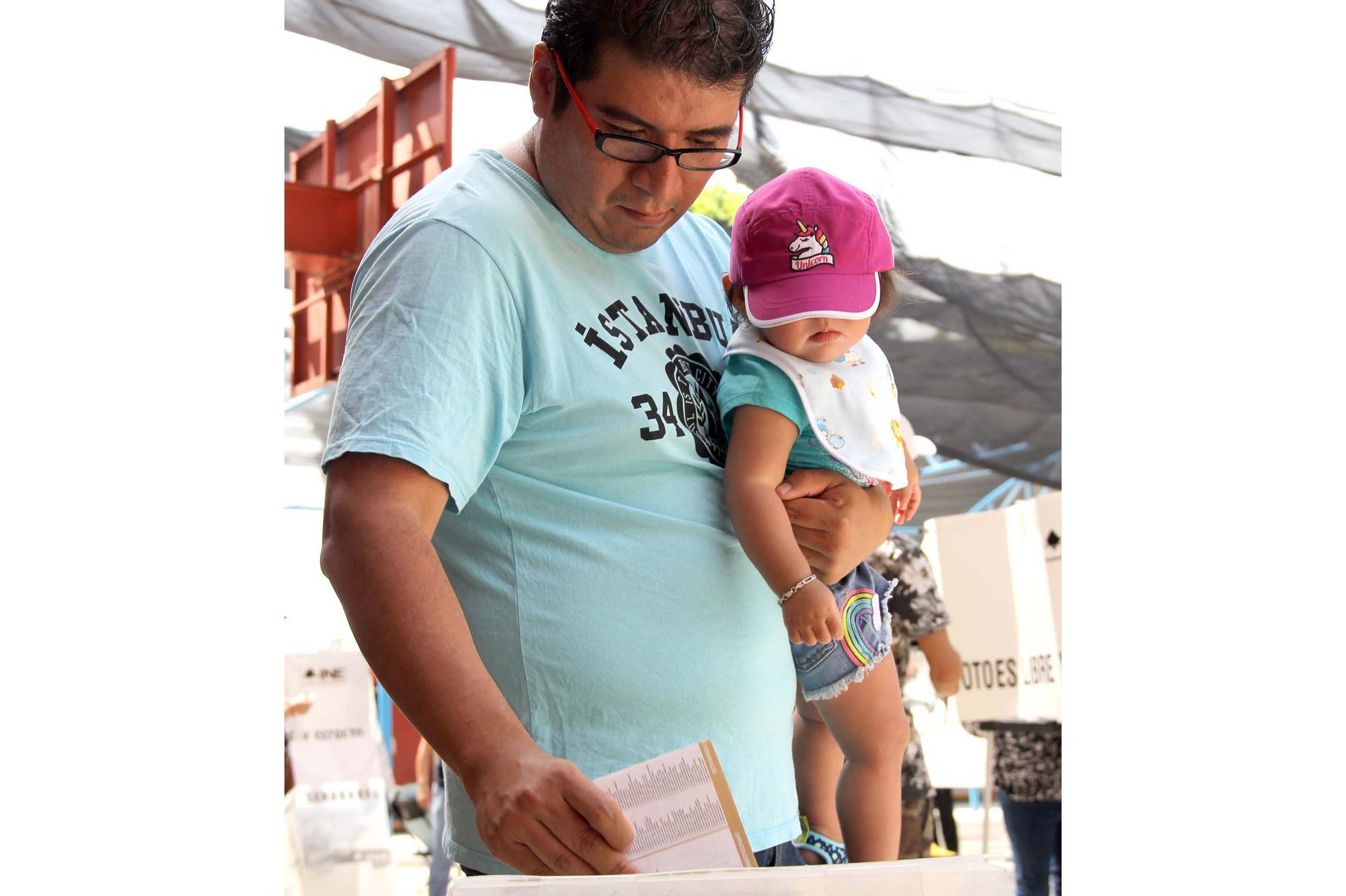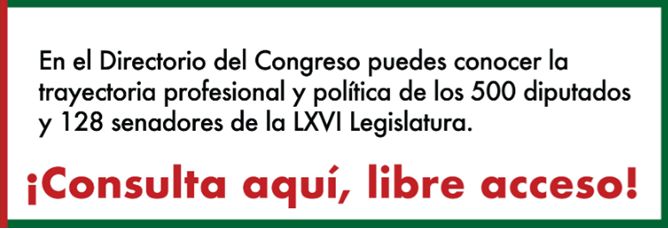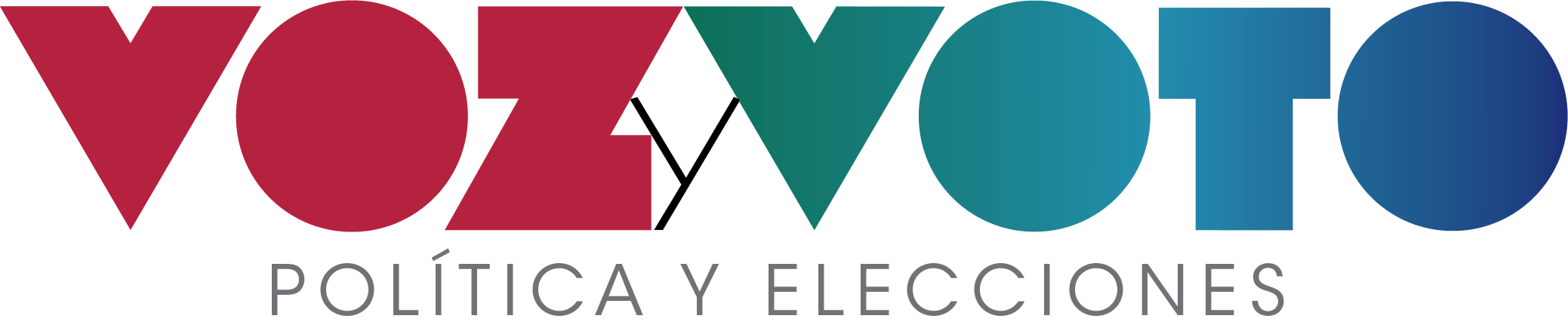Siete ideas desde la experiencia judicial
Como si fuera una tradición que se refuerza con los años, se discute nuevamente una reforma electoral en nuestro país. Lejos de intentar generar debate sobre la aceptación o rechazo de las iniciativas en curso, este artículo tiene la intención de aportar algunas ideas desde mi experiencia en más de veintisiete años en la materia, durante los cuales pude confirmar que el derecho electoral no sólo debe ocuparse de diseñar reglas para competir por el poder; sino que debe ser una verdadera solución a los conflictos políticos de una sociedad cada vez más polarizada y que tiene menos afinidad con las contiendas electorales.
En este umbral de la reforma, lo primero sería definir qué queremos: reglas que administren la organización de las elecciones y que mantengan a flote la percepción democrática; o reglas que potencien las libertades y permitan que el debate público se nutra y lo haga más atractivo para la ciudadanía. Ese será el tamiz de la reforma que haremos.
En este contexto, estimada persona lectora, le planteo siete ideas que, desde mi óptica, deberían considerarse en la nueva reforma. No se trata de una lista exhaustiva, sino de un conjunto de temas cuya revisión es impostergable si se desea contar con un sistema electoral que responda a los desafíos del presente y del futuro: desde la preservación del federalismo hasta el rediseño de la justicia electoral, pasando por la comunicación política, la fiscalización, el control interno de los partidos, la elección judicial y el tránsito hacia una representación proporcional pura.
1. El Federalismo como sustento del sistema
Uno de los pilares de la democracia mexicana es el federalismo. Durante décadas, los Organismos Públicos Locales (OPL) y los tribunales electorales estatales han sido el cauce institucional para organizar elecciones confiables y resolver conflictos en cada entidad federativa. Su eventual desaparición, como se ha planteado, sería un retroceso grave. No sólo porque implicaría desconocer todo el trabajo que se ha hecho por profesionalizar la función electoral, sino porque una curva de aprendizaje con la complejidad de los procesos electorales que hoy enfrentamos es poco menos que deseable.
El federalismo electoral garantiza que la diversidad política y cultural del país tenga expresión en cada ámbito local. Las elecciones municipales y estatales tienen dinámicas muy diferentes a las federales. Pretender uniformar su organización desde un solo órgano nacional no sólo centraliza el poder, sino que también invisibiliza las particularidades locales. La experiencia demuestra que los opl han sido eficaces: han organizado cientos de elecciones en condiciones de paz social, con alternancias que reflejan la voluntad popular.
Desaparecer la organización local de los procesos electorales sería, en consecuencia, un desacierto histórico que podría costar años –si no décadas– revertir. México no necesita menos federalismo, sino un federalismo más fuerte, con opl autónomos, financiados con suficiencia y supervisados por parámetros claros de profesionalismo e imparcialidad.
2. Un nuevo modelo de comunicación política
La comunicación política en México se encuentra atrapada en un modelo realmente obsoleto. Desde la ya muy distante reforma de 2007, que prohibió la compra de spots en radio y televisión y obligó a pautar mensajes breves de manera gratuita, pareciera que se ha ignorado el cambio de paradigma en la comunicación electoral masiva. Hoy día, la saturación de mensajes cortos ha generado apatía y no promueve un voto informado.
Durante las campañas, hemos escuchado miles de spots carentes de contenido y que sólo repiten la misma idea una y otra vez. Hoy no tengo duda de que los spots de radio y televisión no juegan de manera alguna un papel preponderante en las elecciones.
Es urgente transitar hacia un esquema que ponga el acento en los debates, en las campañas temáticas y en la regulación de nuevas plataformas. Una verdadera elección de propuestas y no de encuestas. La sociedad mexicana ya no se informa principalmente por televisión o radio; lo hace a través de redes sociales y entornos digitales donde el uso de inteligencia artificial para segmentar mensajes se ha vuelto una práctica común. Sin embargo, nuestro modelo de comunicación ha decidido abiertamente ignorar esta realidad.
Seguir favoreciendo la producción masiva de spots en radio y televisión no contribuye al debate público; por el contrario, banaliza la comunicación política y desperdicia recursos que provienen de las y los contribuyentes. Estos mensajes repetitivos, que nadie escucha con atención, se han convertido en un gasto mal invertido y en una herramienta que ningún partido político valora realmente, precisamente porque son gratuitos. Como lo he sostenido en diversos foros, y en este mismo espacio, si los partidos tuvieran que pagar por cada spot, se verían obligados a utilizarlos de manera más estratégica y racional, e inevitablemente migrarían hacia mecanismos de comunicación más eficaces, como debates, propuestas temáticas y diálogos directos con la ciudadanía.
Desregular el viejo esquema de medios tradicionales y regular con mayor precisión el universo digital es el gran reto. Ello implica diseñar normas que garanticen transparencia en la publicidad segmentada, responsabilidad en el uso de algoritmos y sanciones efectivas para la desinformación. Sólo así se podrá construir una comunicación política que incentive el debate público y el razonamiento crítico.
3. La fiscalización imposible
El actual sistema de fiscalización de ingresos y gastos de partidos y candidaturas en México es, sin duda, uno de los más ambiciosos del mundo. Sin embargo, su extensión es también su debilidad: el universo de elementos sujetos a revisión es tan amplio que se pierde capacidad de concentración en los temas de fondo. Dicho en tradicional mexicano: Abarca mucho, pero aprieta poco.
La fiscalización debería repensarse bajo un criterio de precisión. Más que revisar hasta el último recibo, el objetivo central debiera ser rastrear desde el momento mismo que ocurre el origen y destino de los recursos, principalmente en aquellas candidaturas ganadoras. La prioridad no puede ser la forma, sino el fondo: identificar si los recursos provienen de fuentes ilícitas o si se usan recursos para fines que comprometen la equidad de la contienda.
Para ello es indispensable un rediseño normativo y metodológico que permita a la autoridad electoral enfocar sus esfuerzos en los “tiros de precisión”: grandes operaciones financieras, triangulaciones de recursos, uso de efectivo y simulación de proveedores. En otras palabras, la fiscalización debe convertirse en un auténtico mecanismo de inteligencia financiera electoral y no en una simple revisión de gabinete.
Fiscalizar de la forma que, hoy en día, se hace, la convierte en una tarea casi imposible de realizar con la acuciosidad que se requiere. Es tiempo de definir qué queremos: una fiscalización amplia con una tarea completada a medias o una fiscalización precisa que detecte y se aboque a eliminar las prácticas de riesgo en la actividad electoral.
4. Las auditorías a los partidos y candidaturas
El funcionamiento interno del uso de recursos de los partidos políticos y candidaturas sigue siendo opaco y poco democrático. Aunque la ley exige transparencia, los mecanismos de control son débiles y dependen casi en exclusiva de los órganos de fiscalización del ine que trabajan con lo que el propio partido les proporciona.
Es indispensable que los partidos se sometan a auditorías internas llevadas a cabo por instancias independientes, designadas y supervisadas por la autoridad electoral. Este tipo de mecanismos no busca vulnerar su autonomía, sino garantizar que los recursos públicos se ejerzan conforme a la ley y que sus procesos internos se ajusten a principios democráticos.
Un partido que no respeta la legalidad en su vida interna difícilmente puede comprometerse con ella en la vida pública. Por eso, los mecanismos de control interno deben ser obligatorios y sistemáticos, no voluntarios ni discrecionales. Someter las operaciones de los partidos políticos a la ley de adquisiciones obligándoles a licitar contrataciones o bien designar acompañamiento de las autoridades fiscalizadoras en tiempo real y desde el centro de la operación de los propios partidos, permitiría transparentar mucho más el uso de los recursos públicos y con ello recuperar la confianza de la ciudadanía.
5. Repensar la justicia electoral
La justicia electoral mexicana enfrenta un dilema: el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, particularmente la Sala Superior, es a la vez tribunal constitucional y el órgano jurisdiccional con la mayor carga de trabajo del país. Ello genera tensiones que afectan la calidad y la legitimidad de sus resoluciones.
Es momento de redefinir el papel de la Sala Superior como instancia terminal, reservando su competencia para los asuntos de mayor relevancia constitucional y de impacto nacional. Los tribunales locales y las salas regionales deben asumir un papel más decisivo en la resolución de controversias ordinarias, bajo la lógica de que la justicia electoral debe ser pronta, cercana y especializada.
El modelo de atracción de casos por la Sala Superior debería fortalecerse, pero como un mecanismo de selección, no como una carga automática. Un tribunal constitucional es relevante no por el número de casos que resuelve, sino por la profundidad y trascendencia de sus decisiones.
6. Replantear la elección judicial
Otro de los temas ineludibles es la elección judicial. La reforma que introdujo la elección de jueces y magistrados por voto popular ha generado preocupación legítima sobre su viabilidad y sus costos. Una alternativa viable es transitar hacia un sistema de listas cerradas de candidaturas, votadas por poder postulante y distribuidas proporcionalmente a los votos obtenidos. Este mecanismo simplificaría la experiencia ciudadana, evitaría campañas individuales costosas y permitiría que los jueces y magistrados electos tuvieran respaldo de bloques de representación, no sólo de esfuerzos personales.
La ciudadanía ganaría claridad –al votar por propuestas y no por decenas o centenas de nombres– y el sistema ganaría legitimidad, pues la elección judicial se transformaría en un ejercicio democrático eficiente y menos oneroso.
7. Hacia la representación proporcional pura
Finalmente, es necesario dar un paso decisivo hacia la representación proporcional pura en los congresos federal y locales. El sistema mixto vigente ha permitido corregir algunas distorsiones, pero mantiene un sesgo mayoritario que excluye a millones de votantes cuya preferencia no se traduce en representación.
La representación proporcional pura es la única que refleja de manera fiel la diversidad política de la sociedad. Bajo este modelo, cada voto cuenta y cada voz tiene un espacio en las deliberaciones políticas en el Poder Legislativo. En un país tan plural como México, la representación proporcional pura no sólo es más justa, sino más democrática.
En conclusión, la reforma electoral que México necesita es la que profundiza el federalismo, fortalece la pluralidad y se adapta a las nuevas realidades tecnológicas y sociales. México merece una reforma electoral que mire al futuro, pero que no pierda de vista las lecciones del pasado. Una reforma que no reduzca la democracia a la administración de las elecciones, sino que la expanda como un espacio de libertades, derechos y dignidad para todas y todos.