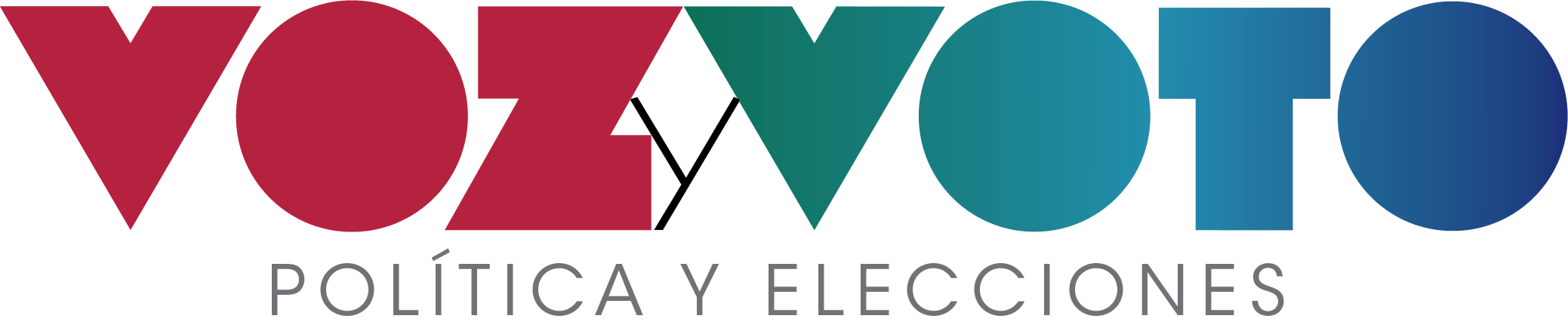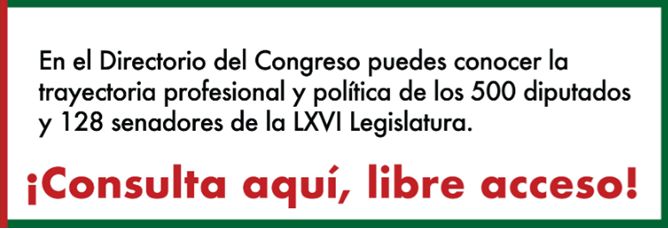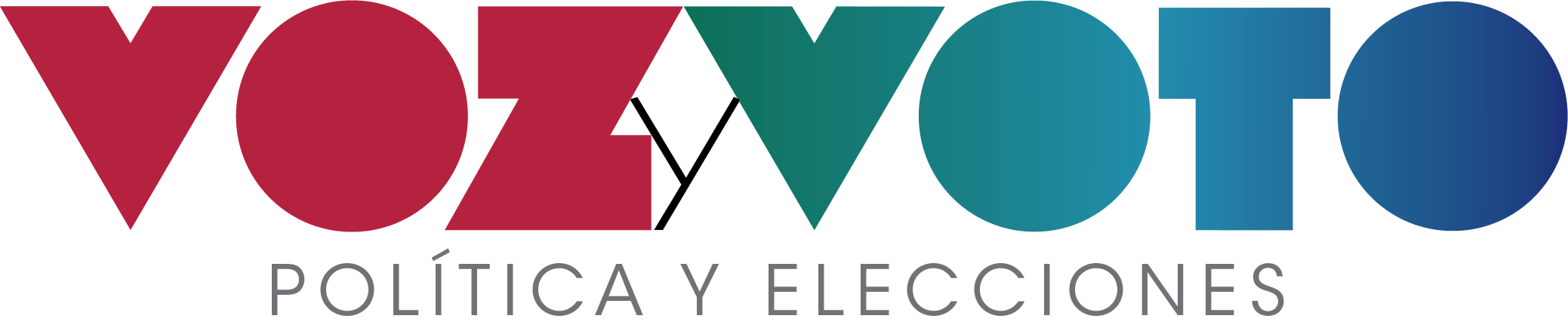Violencia, impunidad y olvido
La historia de América Latina está atravesada por múltiples formas de violencia. La colonización, las guerras civiles, las dictaduras militares, las desapariciones forzadas y la represión política dejaron huellas en la memoria colectiva, moldearon los vínculos entre ciudadanía, Estado y la concepción de los primeros sobre la democracia. Hoy, sin embargo, esa violencia parece haber adoptado nuevas formas, más sutiles en algunas ocasiones, más brutales en otras, pero igual de devastadoras para la ciudadanía. Lo que preocupa no es solamente que sigan ocurriendo hechos atroces, sino que empiecen a considerarse parte del paisaje político cotidiano. La violencia política se ha normalizado, y con ella, la impunidad de quienes la perpetran.
El caso reciente de Perú es un recordatorio doloroso de esta normalización de la violencia. Entre diciembre de 2022 y los primeros meses de 2023, las protestas contra el gobierno resultaron en la muerte de al menos 54 personas, en su mayoría civiles. A más de un año de esos hechos, el Ejecutivo continúa negándose a reconocer que hubo violaciones de derechos humanos, a pesar de los múltiples reportes nacionales e internacionales que documentan el excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades. La negación sistemática de la violencia estatal no solo vulnera la memoria de las víctimas, sino que consolida una peligrosa narrativa: que la represión puede ser una herramienta legítima del orden público.
Uno de los factores que puede explicar este estallido en la represión del Estado para con sus ciudadanos es la polarización política en los parlamentos. En líneas generales, la polarización tiene el potencial de reforzar actitudes autoritarias, debilitar los puentes de diálogo entre adversarios o disidentes y fomentar una lógica binaria amigo/enemigo que permea también la acción estatal. Esta lógica, cuando se instala en el corazón del poder ejecutivo, habilita un discurso que justifica la violencia con el pretexto de restaurar el orden. En el peor de los casos, las personas que protestan son percibidas no como ciudadanos descontentos sino como agentes externos que fomentan la violencia solo por la violencia. En el peor de los casos, las protestas ciudadanas válidas son calificadas de movimientos terroristas.
Pero la violencia no solo proviene del Estado. El caso ocurrido a inicios de mayo en el departamento de La Libertad, en el noroeste peruano, muestra una cara igual de aterradora: la del crimen organizado infiltrado en las economías locales. Trece trabajadores de la minera Poderosa, secuestrados a fines de abril, fueron hallados muertos dentro de una mina, maniatados, vendados y ejecutados con disparos en la nuca. Las autoridades han señalado a mineros ilegales coludidos con bandas criminales como los responsables del hecho. Y la cifra de víctimas no es menor: según la misma empresa, ya son 39 los asesinatos atribuidos a estas bandas solo en esa zona. Pataz, una provincia en la sierra norte, ha pasado a convertirse, según muchos reportes, en un territorio sin ley.
Este fenómeno —la convivencia entre crimen organizado, minería ilegal, ausencia estatal y violencia sistemática— no es nuevo en la región. Lo preocupante es que las respuestas institucionales sigan siendo tan débiles, tan poco coordinadas, y tan escasas en términos de voluntad política. ¿Cómo explicar que en pleno 2025 existan zonas del país donde el Estado no tiene capacidad de garantizar el mínimo monopolio legítimo de la fuerza? ¿Cómo interpretar que, frente a ejecuciones sumarias, el gobierno parezca no tener ningún plan?
Estas preguntas no buscan incrementar el ya existente pesimismo latinoamericano. Buscan, más bien, generar una conversación urgente sobre el rumbo que están tomando nuestras democracias. Las protestas son un termómetro democrático: su represión violenta no es solo un problema de derechos humanos, sino también un síntoma de intolerancia frente a la disidencia. Y cuando esa represión no se sanciona, ni siquiera se reconoce, el mensaje que se transmite es devastador: que la vida de quienes protestan vale menos y que sus causas pueden ser silenciadas con balas.
La normalización de la violencia política no ocurre de un día para otro. Se construye poco a poco, en la cobertura de los medios que relativizan las causas sociales de la protesta; en los discursos oficiales que criminalizan al manifestante; en la lentitud de las fiscalías para investigar las muertes. Y también en el desinterés ciudadano cuando los hechos no ocurren cerca o no nos afectan directamente. Es una normalización que anestesia, que trivializa lo grave, que nos convierte en espectadores de una tragedia repetida y que sin soluciones tenderá a repetirse.
Frente a esto, es urgente volver a politizar la memoria. Nombrar a las víctimas, exigir justicia, registrar los hechos. Desde la academia, tenemos una responsabilidad particular: documentar con rigor, analizar con perspectiva histórica y denunciar con evidencia.
Lo que ocurrió en Pataz, lo que pasó en las protestas peruanas, lo que sigue ocurriendo en muchos rincones del continente, no puede ser visto como un problema aislado. Es parte de una crisis mayor: la erosión progresiva de las garantías democráticas, la creciente militarización de la política, la captura de territorios por parte del crimen organizado y la indiferencia estatal frente al sufrimiento de sus ciudadanos.
No hay democracia sin memoria, ni justicia sin responsabilidad. América Latina merece algo mejor que esta normalidad violenta. Merece gobiernos que no teman reconocer sus errores, instituciones que respondan con firmeza, y sociedades que no renuncien a su derecho a indignarse y protestar.