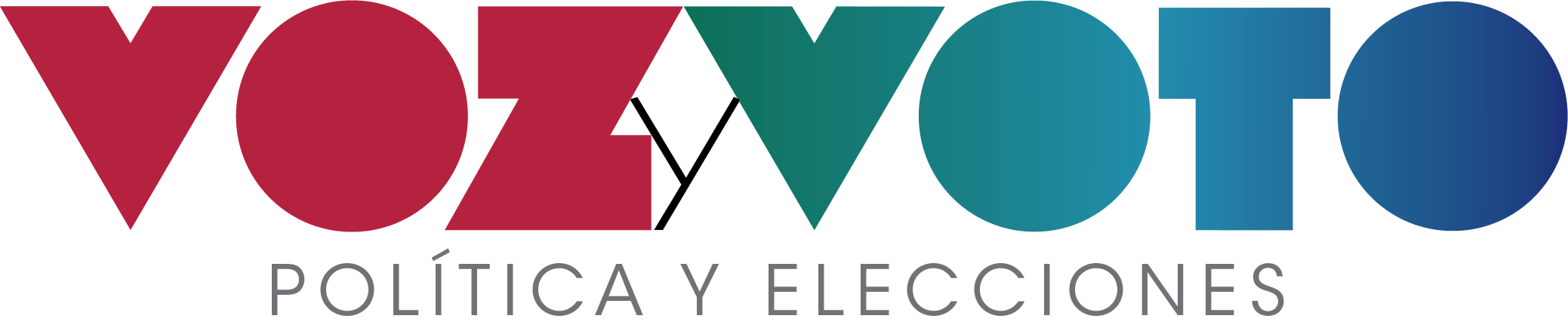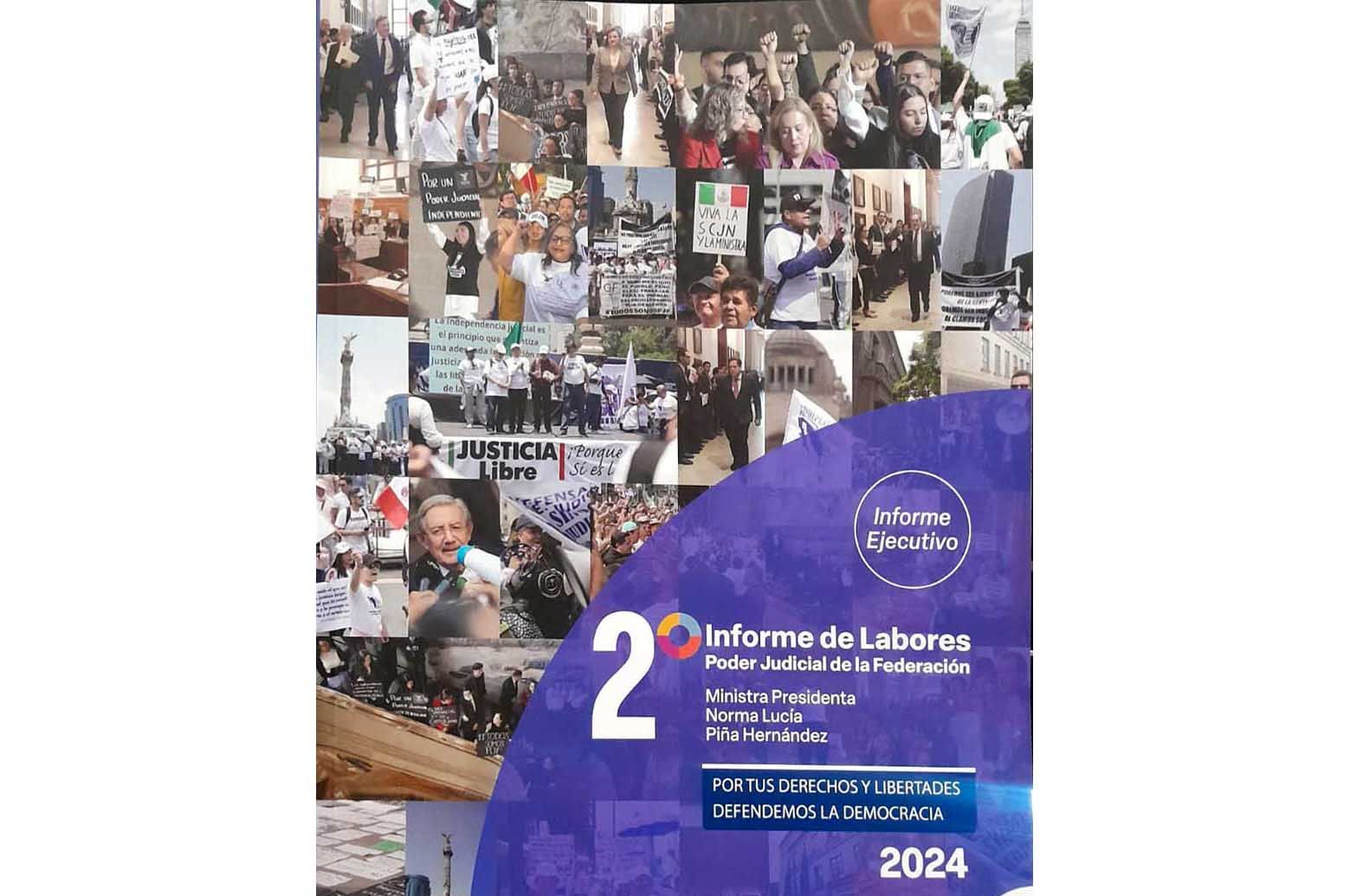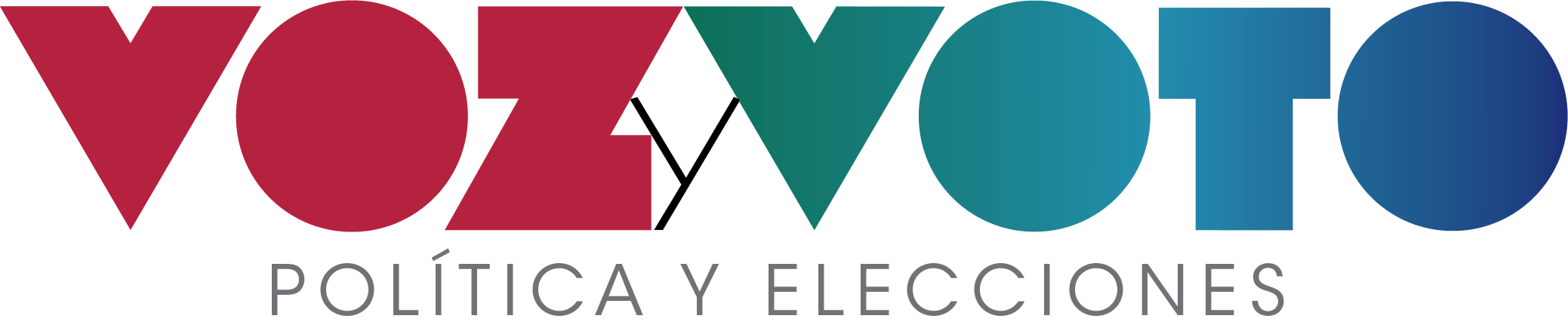Disfrutar del teatro para pensar
Con y contra Brecht. Un ícono insoslayable. ¿Qué se hace frente a un coloso del teatro cuando, al presenciar una de sus obras, reconozco que me da para reflexionar pero que la reflexión parece más bien como un efluvio maloliente de lo que estoy viviendo? Cuento las primeras reacciones registradas, que son las que importan, e intento guiarme por ellas para hacer justicia a la insondable encomienda del espectador: arrancarle a la obra su secreto. Ante mí, matices cromáticos y rítmicos envueltos todos en el olor del pan que se hornea a la cadencia precisa de su cocimiento y de los designios autorales de Brecht.
Sí, aunque no lo huela, un olor a masa aletea en el escenario. Desazonadora experiencia por insólita, pues estoy frente a una panadería ficticia; sin embargo, mi experiencia sensorial reclama su dominio con igual derecho y fuerza que lo expresamente construido en la dramaturgia. Porque es normal que la panadería huela a pan pero también es imperativo que La panadería1 se sujete a la voluntad y estilo de su autor... o por lo menos eso parece ser el destino y esencia de toda obra de ficción. Pero como se trata de Brecht esos ritmos –el exigido por el autor y el despertado en mis sentidos– además de celosos, parecen discordantes. ¿Cómo conciliarlos?
Además de autor y practicante polifacético del teatro, Brecht fue un teórico innovador. Célebre es su “efecto de distanciamiento o extrañamiento” (Verfremdungseffekt), mecanismo cuasi-terapéutico diseñado para sustraer al espectador del encantamiento que ejerce sobre él el teatro, para ayudarle a escapar a la seducción del pathos aristotélico que lo hipnotiza, logra que se le borre del mundo y se mueva al compás de los personajes comprándoles íntegras sus peripecias. Abismado así en la embriaguez irreflexiva de sus emociones, el espectador queda cegado ante los vicios de la realidad. En el teatro épico (narrativo) que propugna Brecht, se trata en cambio de acicatear el debate y señalar las aberraciones de la realidad, exhortar a la crítica y convocar la conciencia social. Para el zarandeo se vale echar mano de todo: máscaras, canciones, anuncios, carteles, interpelaciones directas al público; de cualquier beso o cachetada que despierte a la princesa dormida.
A partir de esta idea Brecht dio lugar a una corriente teatral vigorosa que conserva muchos de los rasgos desorbitados del expresionismo del que se nutrió. Junto con su teoría estableció un canon: las obras que escribió deben ser montadas y recibidas en esa clave. Pero ¿qué pasa realmente? Ante una buena obra, invariablemente quedo convencida de que el mundo quiere decirme algo, mandarme avisos, señales, que se sirve para ello del secreto de cada obra. Trato de leer, en la sucesión de eventos que se me presentan, las intenciones no necesariamente del autor sino del mundo, o al menos del mundo respecto a mí, y avanzo a tientas, sabiendo que no existe ningún diccionario que me traduzca a ideas las oscuras alusiones que se ciernen sobre lo que veo y que me obliga a sondear en mí misma.
En este caso, doy con esto: son los personajes de la obra los que crean el olor a pan. Hacen cosas y expresan ideas, pero también pronuncian palabras sin decir, o a medio decir, que aparecen, tan impalpables como las sombras de las mariposas nocturnas en el cielo raso, cuando los personajes están solos, no iluminados por la luz esclarecedora y deslumbrante del autor. Estas palabras se transmutan en aroma a pan y son parte de aquel secreto que se me entrega con sigilo, furtivamente, con el disimulo de algo que escapa, pues deja atrás la materialidad que lo presenta para adentrarse en el mundo inmaterial de la imaginación. El secreto que le arranco a esta obra parece decirme que Brecht contraviene el nervio justiciero que impulsa, y que debajo de la trama y de la obra misma late la libertad agazapada de los personajes; estos burlan la férula de su creador y se vuelven a ensuciar de pathos.

En mi opinión esto es de celebrarse, pues el arte por naturaleza debe hacernos vibrar en respuesta a sensaciones que no se puedan definir, ni descartar y mucho menos refutar. Debe tener también algo de fantástico, de encantamiento. Y si el encantador nos abandona y el contador de cuentos y el maestro se quedan juntos pero solos, representan una pobre compañía. No importa cuán bien diseñados estén sus personajes como proletarios y explotadores de carne y hueso, no importa cuán risible sea la figuración que los reviste (mediante la farsa), no importa cuántos muñecos o máscaras se usen para lograr el efecto de extrañamiento, en el núcleo de un buen personaje siempre hay algo de patético. Por encima de la propaganda, del afán didáctico, del contenido político, de la arenga, de la justeza de las reivindicaciones, la obra nos deja el alma oprimida frente a ese terrorífico mosaico de pobreza que más recuerda un esperpento de Valle Inclán o un cuadro de Goya. El mensaje se queda quieto, la vida toma el proscenio y nos dejamos llevar por el trajín de los panaderos y vendedores de periódicos, por la orquestación de su faena, su jerga, sus preocupaciones, sus sueños, su energía y sus empeños. Se nos adhiere al cuerpo la fiereza de la vida. El secreto que le arranco a la obra, ese que quizá solo tiene para mí, me habla de Brecht, y me dice que es tan buen dramaturgo que su obra está impregnada de la punzante palpitación de lo humano.
1 La panadería. Obra del repertorio de la Compañía Nacional de Teatro. https://www.youtube.com/watch?v=958dpyrt70w