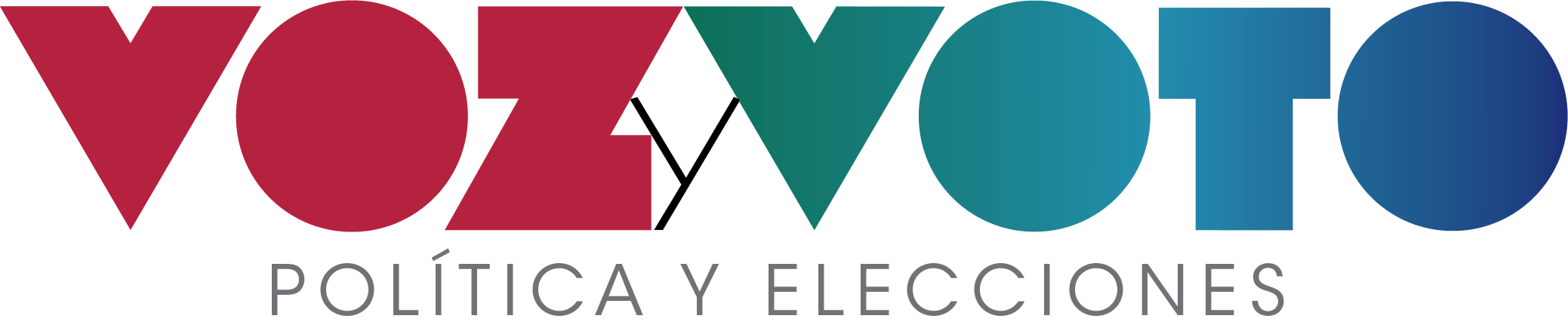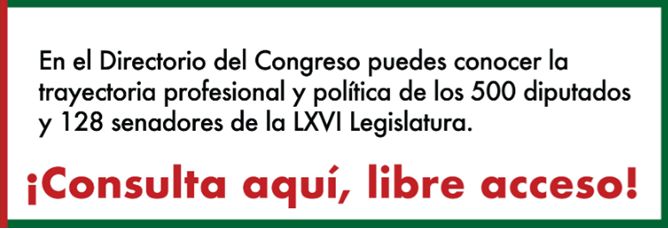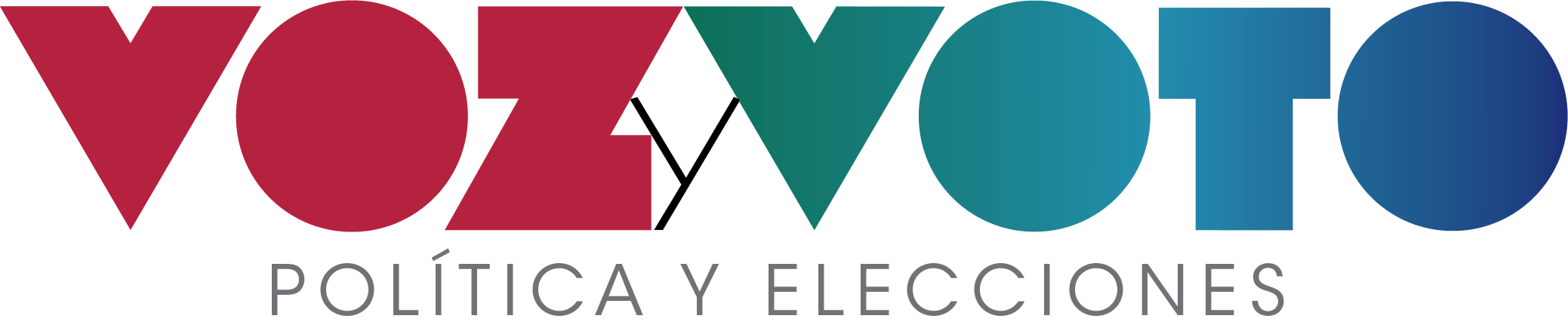Réquiem por una vocación
Está de más decir que esta elección ha sido, por mucho, una de las más complejas en la historia del país y que, lamentablemente, la ciudadanía no participó de la manera en que hubiera sido deseable. Por primera vez, se expuso a votación directa de la ciudadanía a miles de candidaturas que, en muchos casos, nos encontrábamos en funciones como jueces, juezas o magistraturas. Lo inusitado del ejercicio, de entrada, exigió transformar toda una carrera construida en la discreción y la argumentación técnica, en práctica electoral. En esta última es imprescindible la visibilidad, un carisma específico para lograr conexión emocional con el electorado y una inusual capacidad de comunicación pública.
Pero además se colocó un reto adicional: todo ello debía desarrollarse en sesenta días, con recursos exclusivamente propios, en horarios que iban de las 18:00 a las 8:59 horas del día siguiente, y sin descuidar, ni por error, la función judicial que nos era encomendada. Por supuesto que a muchos secretarios o funcionarios les resultaba más rentable pedir licencia o separarse del cargo, no obstante la notoria incongruencia que ello significa en la vocación judicial. En mi caso, dejar el encargo para privilegiar hacer campaña, y con ello desintegrar una Sala Regional, nunca fue opción. Incluso la propia ley había sido reformada para asegurar que nosotros nos mantuviéramos en funciones.
Este artículo, estimada persona lectora, recoge una serie de reflexiones personales y estructurales desde la óptica de un candidato que se encontró en funciones durante dicha elección y que salió a la calle a escuchar a las personas y a convencerlas de participar en un proceso electoral complejo. Lejos de tratarse de una crónica testimonial, se busca ofrecer una lectura crítica y propositiva sobre las condiciones institucionales del proceso, las tensiones, las implicaciones para la profesión judicial y la necesidad urgente de reformar tanto el modelo de votación como el modelo de comunicación política.
Arrastrando la suela
La primera y fundamental exigencia de este proceso electoral era salir a las calles. Abandonar todo el formalismo que implica impartir justicia desde un escritorio y salir a platicar con las personas, lo que implicaba el ejercicio de la función judicial. La tarea no era menor, pero sí indispensable.
Ser candidato a un cargo de carácter judicial mientras se está en funciones supone una complejidad única. La condición propia de la función exige imparcialidad, discreción, reserva en las opiniones y una conducta ejemplar. La condición de candidato, en cambio, reclama visibilidad, contacto directo con el electorado, proyección de valores personales y construcción de una narrativa identitaria. Conciliar ambos planos no sólo requiere inteligencia emocional, sino también un profundo sentido de responsabilidad institucional.
Durante la campaña, quienes nos encontrábamos en funciones debimos desarrollar una forma de comunicación que no traicionara la esencia de nuestra vocación judicial. No podíamos caer en las trivialidades ni en lo vergonzoso de impactar haciendo el ridículo; tampoco podíamos prometer sentencias, ni participar de actos masivos y menos aún utilizar recursos públicos. Sin embargo, teníamos que hacernos visibles, explicar nuestra trayectoria y diferenciarnos de otras opciones.
Pero además traíamos consigo el estigma de haber sido parte muchos años de ese Poder Judicial que se buscaba refundar, ese que la narrativa se encargó de posicionar en el electorado como lleno de privilegios y excesos. Esta tensión se tradujo en un aprendizaje institucional: el rol judicial cambió, y con él, las formas de construir legitimidad. Si antes bastaba con un expediente impecable y una carrera ascendente, hoy se requiere también capacidad de comunicación, empatía y construcción de vínculos con la sociedad. Este cambio no debe asumirse como una amenaza, sino como una oportunidad para lograr cambiar de fondo las prioridades en la función judicial.
Uno de los aprendizajes más contundentes de esta experiencia es que la idea tradicional de “prestigio judicial” ya no basta por sí misma. Haber dictado miles de sentencias, haber coordinado áreas administrativas o contribuido a la formación de generaciones enteras de operadores del derecho no se traduce automáticamente en apoyo electoral. La ciudadanía requiere rostros, historias y principios en los que pueda verse reflejada.
Esto no significa renunciar al perfil técnico. Implica, más bien, aprender a traducirlo. La exposición pública exige que sepamos comunicar nuestras convicciones, explicar nuestras decisiones y mostrar humanidad. La justicia es una experiencia emocional para quienes la reciben. En este sentido, el lenguaje judicial tradicional resulta insuficiente para generar una conexión real con el electorado.
La campaña nos enseñó que el prestigio judicial se construye, hoy también, desde la narrativa que se alimenta de transparencia, y si esta no es suficiente, se llena de posverdad. Ya no se trata de hacer lo que la vocación nos manda, sino hacerlo saber a las personas que son destinatarias de nuestra función para desarrollar habilidades tan relevantes como la empatía, pues si no llenamos los vacíos de información con contenido fidedigno, alguien se encargará de colocar en la imaginación colectiva que nuestro trabajo es una suma de privilegios.
Después de haber “arrastrado la suela” por cuatro entidades federativas, pude percibir el descontento, la apatía y la desconexión que tiene la función judicial con la ciudadanía. Pude escuchar historias que son verdaderas tragedias de vida y que a una justicia ciega e insensible han pasado inadvertidas. Escuché cientos de reclamos que, si bien no eran a mi función como juzgador, si lo eran para el Poder Judicial que me formó y me vio desarrollarme como uno de sus titulares.
Es innegable que los tiempos de resolución de las controversias, los interminables procesos de devolución entre instancias y la imposibilidad de lograr la ejecución de sentencias es un agravio que en el colectivo social marca el desprecio hacia la función judicial. No supimos lograr a tiempo que la ciudadanía sintiera cercana a la función judicial, lo que explica claramente la indiferencia a su refundación.
Con tristeza, recibí por lo menos en cada plaza pública que visité un comentario persistente: Yo nunca había conocido a un juez. El hecho de ser electos por voto popular, implica dejar de lado la idea de que para ejercer la función es suficiente la carrera judicial. Hoy el contexto constitucional y normativo exige también una forma de legitimidad con la cual algunos no estamos familiarizados.
Por supuesto que en este ejercicio existe el riesgo de que se privilegie el carisma sobre el criterio, o la narrativa sobre la experiencia, pero de cualquier modo nos debe conducir a forjar un Poder Judicial más sensible, cercano a la realidad. Es aquí donde la primera y natural tensión se desarrolla: ¿Cómo lograr que la legitimidad técnica no desaparezca, sino hacer que logre conectar con la ciudadanía para lograr su respaldo?
Esto es uno de los retos inminentes para que el modelo funcione. Si la judicatura no logra revertir la percepción de la ciudadanía de lejanía, el ejercicio del voto popular no habrá servido de nada.
Un modelo que requiere rediseño
Uno de los aspectos más problemáticos del proceso fue el diseño de las boletas y del sistema de votación. La ciudadanía se enfrentó a listas con decenas de nombres, colores y números, sin referencia a trayectorias y sin posibilidad real de conocer a fondo a cada aspirante. El resultado fue, en muchos casos, un voto desinformado, basado en simpatías o referencias, nombres conocidos o incluso el azar.
Pero lo más delicado es que, en la mayoría de los casos, los cargos han sido obtenidos por la candidatura con la mejor minoría, dejando a un lado la opinión de la mayoría de quienes sí acudieron a votar. Lo anterior es así porque en muchos casos las candidaturas que resultaron electas tienen en contra la mayoría de los votos a favor de otras propuestas que no alcanzaron a ser la mejor minoría. Es decir, en una elección de 1000 votos, gana el que haya obtenido 101, aunque tenga 899 que no le respalden y esos votos no logran ningún impacto en la conformación del Poder Judicial.
Esto debe llevarnos a cuestionar el modelo actual y proponer su reemplazo por un sistema de listas votadas con representación proporcional atendiendo al Poder que les postule o, si se encuentran en funciones, que permita que todas las voces cuenten en la conformación del Poder Judicial, facilitar la comparación entre propuestas, promover el debate y otorgar mayor racionalidad al voto.
Es decir: asignar conforme al porcentaje del voto obtenido por cada lista los espacios disponibles para cada cargo provocaría que la representación popular fuera más fidedigna. Además, permitiría exigir coherencia en los perfiles propuestos y fomentar un voto más informado. La representación proporcional evitaría también que un voto fragmentado y disperso favorezca a una sola de las propuestas, sin considerar que en los perfiles contendientes puede haber muy buenas trayectorias que se pierdan.
La democracia en el Poder Judicial no puede ser una simulación ni una competencia de popularidad. Debe reflejar pluralidad, equidad y racionalidad. Para ello, el modelo de votación debe rediseñarse desde sus fundamentos. Otro de los grandes límites del proceso fue la duración y el alcance del periodo de campaña. En sesenta días, con restricciones severas y limitación al uso de redes sociales, resulta casi imposible generar un vínculo real con el electorado. Esto es particularmente grave para quienes no contaban con presencia previa en medios o estructuras de apoyo externas.
Las redes sociales, aunque poderosas, no son suficientes. Además, no todos los perfiles cuentan con la misma preparación para manejo de redes, ni con el mismo acceso a equipos de comunicación. Esto genera una desventaja estructural que debe corregirse si se quiere una competencia equitativa.
En ese contexto, cambiar el modelo por una votación de listas cerradas conforme a la postulación por poderes, permitirá un mejor conocimiento de candidaturas y la construcción de una plataforma donde se difundan perfiles, trayectorias y propuestas; fomentar debates temáticos, entrevistas abiertas y foros de interacción ciudadana y establecer reglas claras sobre el uso de redes, sin inhibir la comunicación, pero regulando su equidad.
La comunicación no es un lujo ni un accesorio. Es una condición necesaria para que el voto sea libre e informado. La ausencia de mecanismos efectivos de comunicación da lugar a un vacío que sólo beneficia a quienes ya cuentan con notoriedad o respaldos previos en perjuicio del verdadero ejercicio democratizador.
Lo que deja la campaña: una oportunidad para reformar
Para quienes participamos siendo jueces en funciones, la elección judicial no fue sólo una experiencia profesional. Fue una prueba ética, institucional y personal. Nos obligó a mirar hacia adentro, a confrontar nuestras limitaciones, a repensar el valor de nuestra labor. También nos permitió redescubrir la importancia del contacto con la sociedad, del lenguaje claro, del compromiso con causas que trascienden la frialdad del expediente.
Este proceso no debe verse con nostalgia ni con amargura. Es una oportunidad para construir un modelo judicial más cercano, más abierto y más justo. Pero para lograrlo, se requiere valor institucional. Reformar el modelo de votación, rediseñar la comunicación política y fortalecer los mecanismos de difusión imparcial son tareas urgentes.
Queda en nuestras manos, como integrantes del Poder Judicial, pero también como ciudadanía comprometida, empujar esta transformación porque la justicia no se construye sólo en tribunales: también se construye en el corazón de la sociedad que confía en ella.
Este artículo sólo es el testimonio de una vivencia colectiva desde una perspectiva individual. Ser juez en funciones y al mismo tiempo candidato fue una experiencia que nos llevó a lugares insospechados: nos colocó en el cruce de dos mundos que rara vez dialogan. Aprendimos que la vocación no sólo se demuestra dictando sentencias, sino también al alzar la voz cuando el sistema necesita cambiar.
El futuro de las elecciones judiciales en México depende de que quienes participamos en ellas hablemos con franqueza. Y de que nuestras instituciones escuchen con apertura. Sólo así se construirá una justicia verdaderamente legítima: técnica, democrática y profundamente humana.