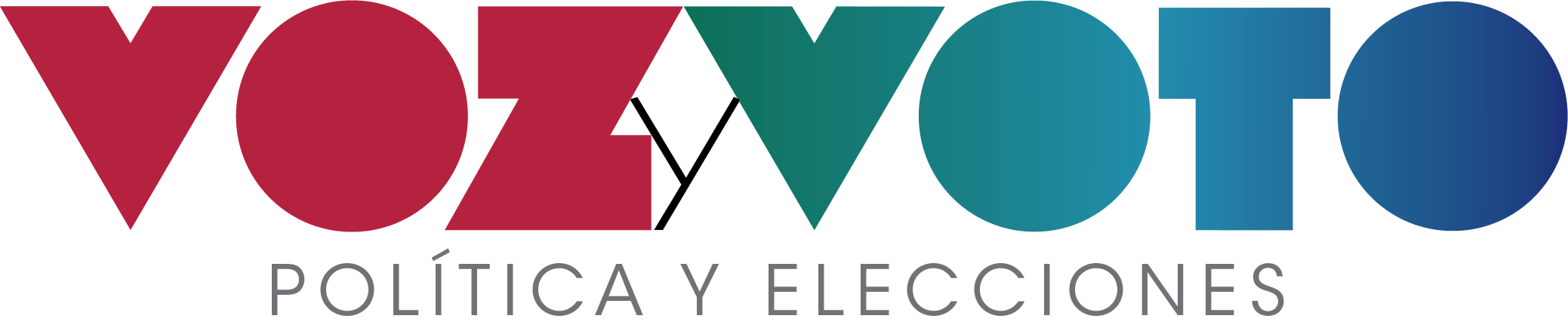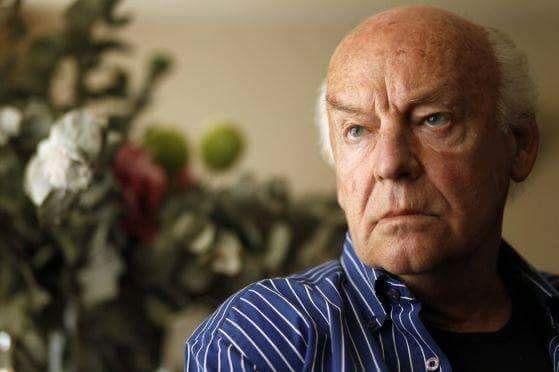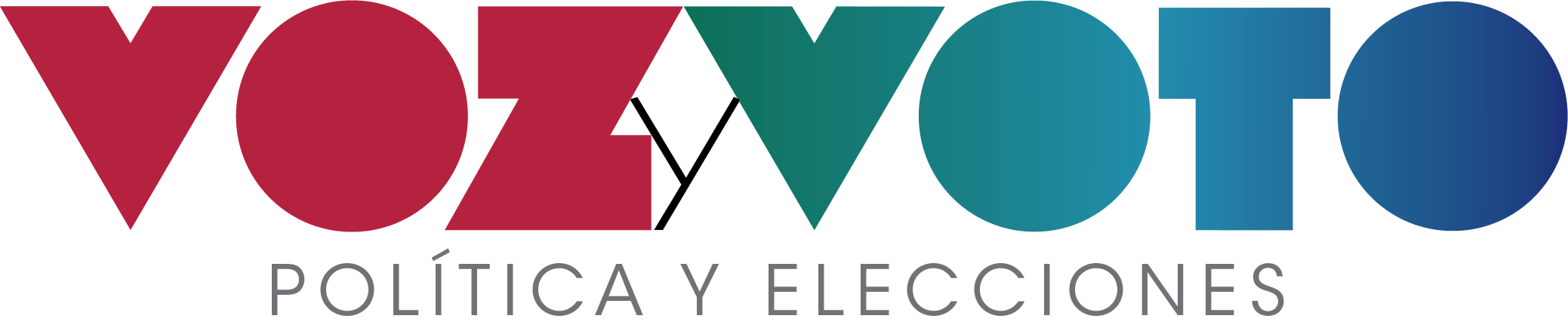Triste inadmisibilidad de la derrota
La historia de las democracias en América Latina es corta y accidentada. Son pocos los años en los que en cada uno de los países de la región podemos hablar de gobiernos democráticos aún en la concepción más restringida que se ciñe a lo estrictamente procedimental; por tanto, no es de extrañar que la cultura y lealtad democrática de los actores políticos sea débil.
Es común ver que tras la derrota electoral quienes perdieron la elección comienzan a hablar en contra del sistema, sin prueba alguna acusan a la autoridad de imparcial y consideran que quienes ganaron la elección lo lograron por haber cometido fraudes y atropellos a la legalidad.
Si bien este tipo de discursos y acusaciones les resultan muy rentables en el corto plazo y les sirven para justificar frente a sus seguidores y clientelas la derrota en el mediano plazo se ha convertido en el tendón de Aquiles de las democracias latinoamericanas.
Como bien diría el filósofo Eduardo Galeano en su poema dedicado a los árbitros del fútbol:
A veces, raras veces, alguna decisión del árbitro coincide con la voluntad del hincha, pero ni así consigue probar su inocencia. Los derrotados pierden por él y los victoriosos ganan a pesar de él. Coartada de todos los errores, explicación de todas las desgracias. Los hinchas tendrían que inventarlo si él no existiera. Cuanto más lo odian, más lo necesitan.
Las últimas tres décadas se distinguen por la sofisticación de los sistemas electorales de la región, con el cincel de las reformas hemos ido esculpiendo entramados legales robustos, y me atrevería a decir, cada vez más complicados. Dedicamos importantes recursos legales a satisfacer las necesidades de procesos electorales que demandan buenos padrones, boletas infalsificables, urnas transparentes, observadores electorales nacionales e internacionales y un larguísimo etcétera que nunca satisface al segundo lugar. Las derrotas alimentan la imaginación de quienes denuncian fraude y son combustible para llevar a la hoguera leyes que eran razonablemente robustas y eran aceptadas hasta el día anterior a la elección.
Callan durante la campaña y solo hablan una vez que se les confirma su segundo lugar. Los medios de comunicación tan ávidos de escándalos están prestos para conceder las ocho columnas a quienes denuncian que han perdido por la trampa del otro o la incapacidad ética o material de la autoridad. Azuzan a sus “hinchas” y los consuelan a partir de un discurso que ni ellos mismos creen pero que saben que les resulta muy útil en lo inmediato.
Ejemplos tenemos muchos, en México todos los partidos han hecho de estas denuncias una costumbre, López Obrador el que más, es crónica su necesidad de culpar a la autoridad electoral, ni siquiera el día que ganó pudo reconocer el buen trabajo del árbitro, si ganó, fue a pesar de él, como bien nos advierte Galeano. En Perú, Keiko Fujimori, quién perdió la segunda vuelta electoral, sigue denunciando un fraude inexistente. Curiosamente hasta antes del desenlace no había denuncia. Son más los países que se ceban en la derrota que aquellos que con toda lealtad democrática reconocen el triunfo de la oposición. En Chile tuvimos una linda y refrescante excepción. José Antonio Kast (derecha) reconoció con gran elegancia el triunfo de Gabriel Boric (izquierda) y eso facilitó la transición de poderes y redundó en un verdadero fortalecimiento de la democracia.
Para sorpresa de los propios estadounidenses Trump siguió este mismo patrón de conducta, desde su primera elección arremetió en contra de las autoridades electorales de su país porque nunca previó ganar. En las elecciones del 2020 hizo lo mismo hasta culminar con el asalto al Capitolio en una escena bizarra más propia de Hollywood que de Washington.
Los medios de comunicación, y ya no digamos las redes sociales, reproducen acríticamente estos discursos evadiendo también la parte de la responsabilidad que les toca. De esta forma la democracia en buena parte de los países latinoamericanos vive en un estado de debilidad crónica en el que poco se hace para fortalecer la institucionalidad democrática que tanto tiempo nos ha costado (re)construir.
Ríos de tinta han corrido para tratar de explicar por qué las democracias fallan, esfuerzos titánicos se han hecho en los países de reciente transición a la democracia para institucionalizar la democracia, sin embargo, poco hemos avanzado en la cultura democrática de los actores. No es que no se den cuenta del daño que hacen, es que no les importa.