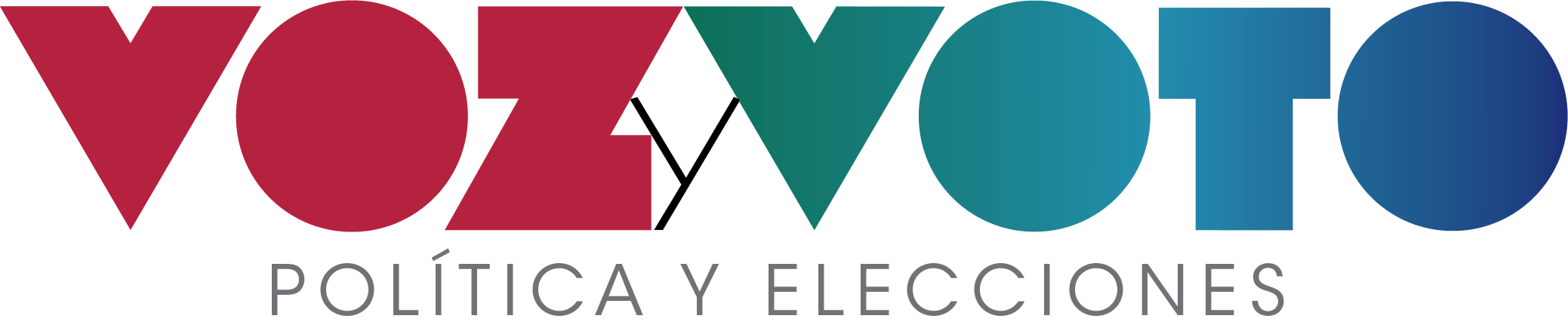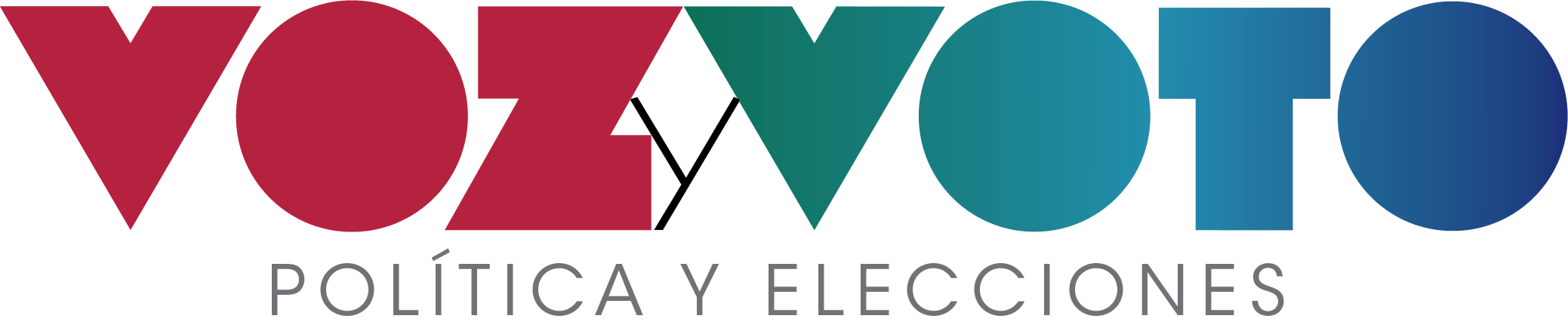Disfrutar del teatro para pensar
Ir al teatro es salir a pasear la sed y la confusión, abrir los poros del entendimiento para ver si nuestros sobresaltos encuentran algún cauce. Dos obras absolutamente disímbolas se abrieron paso en mi reflexión porque al acercarlas sentí que se encendía un foco rojo, una forma distinta de repensar mi desasosiego ante el panorama político actual. Apoltronada en el Palacio de Bellas Artes me deleité con La vida es sueño en la magnífica puesta del Teatro Clásico de España.1 Un Segismundo insolente lanza su célebre monólogo en clave expresionista.
El príncipe filósofo no tiene el ánimo abatido sino incendiado de rabia y grosería; una delicia. Además del gozo, se me activaron inquietudes añejas que se despejan y enredan en estudios eruditos. ¿Cómo funcionaba el código moral de aquellas sociedades? ¿Qué tan lejano estaba del entramado doctrinal de la religión imperante? Porque están lejos de ser lo mismo y la discrepancia entre ambos da lugar a conductas que a la luz de nuestros valores actuales se tornan incomprensibles.
Descartes se afanó por establecer la diferencia, si la hubiere, entre vigilia y sueño. Calderón borda sobre el mismo asunto sin abismarse en la insoportable incertidumbre que la cuestión entraña. Ninguno lo resuelve, pero mientras uno desespera el otro se regodea maravillado en la zozobra. Para Calderón la vida es el problema, su enigmática condición de fugacidad, y lo importante es que vivimos con el fin de obrar bien. Reconocemos aquí el mandato moral supremo que deriva de la ética cristiana, según la cual la vida terrenal es despreciable pues hay otra eterna en aras de la cual debe sacrificarse la primera. Por ello Segismundo reprime su “fiera condición” y la parábola cristaliza cuando declara: “¿quién por vanagloria humana pierde una divina gloria?”
Pero hay otros valores incorporados a la conducta de los personajes que a la poderosa luz que arroja una distancia de siglos revelan su poderío e inconsistencia: el sentido del honor, por ejemplo, piedra angular de todas sus diligencias. Grande es nuestro azoro al enterarnos de que está caprichosamente asociado a cuestiones de rango social y obligaciones de decoro; que entra en contradicción consigo mismo porque algunas acciones que lo lastiman son obligadas por otro compromiso que va en sentido contrario; que la imperiosa necesidad de restaurarlo, si se ha perdido o disminuido, desemboca en acciones descabelladas con igual valor de restauración como la de dar muerte a alguien o forzarlo a convertirse en cuñado. Nos resulta extrañísimo que un tratamiento en el saludo que no sea acorde al rango del interpelado sea una falta grave y obliga a la restauración inmediata.
Es curioso que Segismundo renuncia a Rosaura porque “a un príncipe le toca el dar honor que quitarle”. Suena raro que “en un varón singular, cuanto es noble acción el dar, es bajeza el recibir”. Da entre pena y risa que Rosaura se deba casar con Astolfo por haberla deshonrado pero que sólo puede hacerlo si se demuestra que tiene un rango suficiente como para no deshonrar el honor de Astolfo. Un mundo inquietantemente lejano. Y extrañeza llama a extrañeza… o debería hacerlo, pues hay que atizar la perplejidad, esa joya que es el asombro curioso que nos lleva a jugar y a iluminar el mundo.

¿Nos desconcierta su sentido del honor por ajeno o son igualmente desconcertantes nuestros propios códigos de comportamiento? Hablo de ese sistema intangible de valores que conforman nuestras normas morales tácitas, esas que no son asimilables a los dictados de nuestros sistemas de creencias explícitos. También me di a la tarea de pensar en cómo esos paradigmas se van modificando y si esos cambios se deben a nosotros, si son resultado de nuestras acciones, o suceden a nuestras espaldas mientras nosotros nos ocupamos de vivir nuestra vida. Ya se sabe, mientras la razón duerme, el azar –esa cara taimada del destino– hace de las suyas.
En medio de cavilaciones de esta índole fui a dar con otra puesta magistral que me deslumbró por las actuaciones vigorosas y el virtuosismo técnico. Cabaret es una obra muy inteligente situada en la Alemania de los años del siglo pasado.2 Mientras nos sumamos al goce del espectáculo, y acompañamos a los protagonistas en sus avatares, somos también testigos de que algo se está fraguando. Cosas chistosas, indicios turbadores, pequeñas transformaciones insidiosas, paulatinas: presagios, en suma. El animador baila melosamente con una gorila y nos pide que aceptemos la normalización de su amorío. Los sucesos huelen a terror y se nos invoca a aceptar la normalización del miedo. Los indicios se multiplican y como las perlas que un día encuentran el hilo que las enhebra, de pronto tenemos un collar imposible: un nuevo orden se ha establecido. Adviene una pesadilla y el mundo la recibe con los brazos abiertos y el cerebro cerrado. Y concluyo: hay que estar alertas. Cuidado con las gracejadas y los pequeños desvaríos. Sacudámonos el candor. Un nuevo orden político se está gestando en nuestro país.