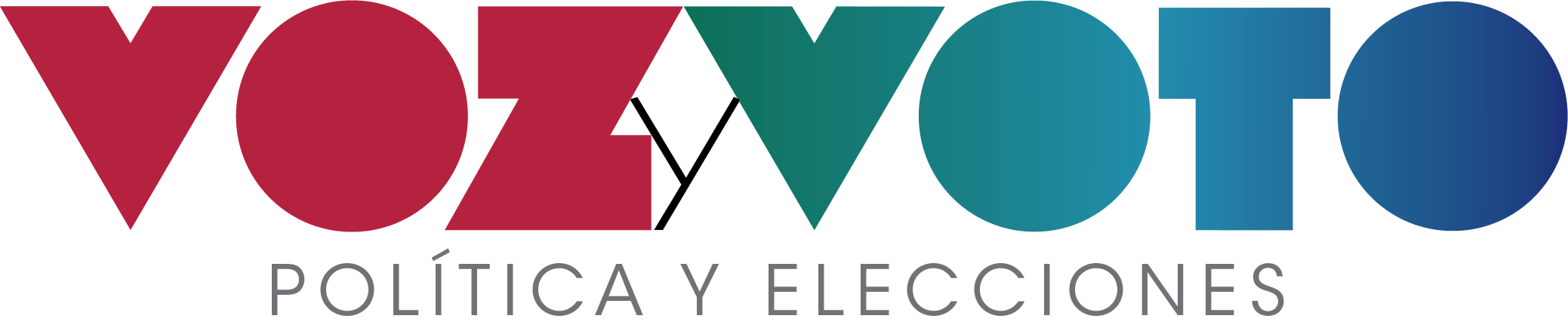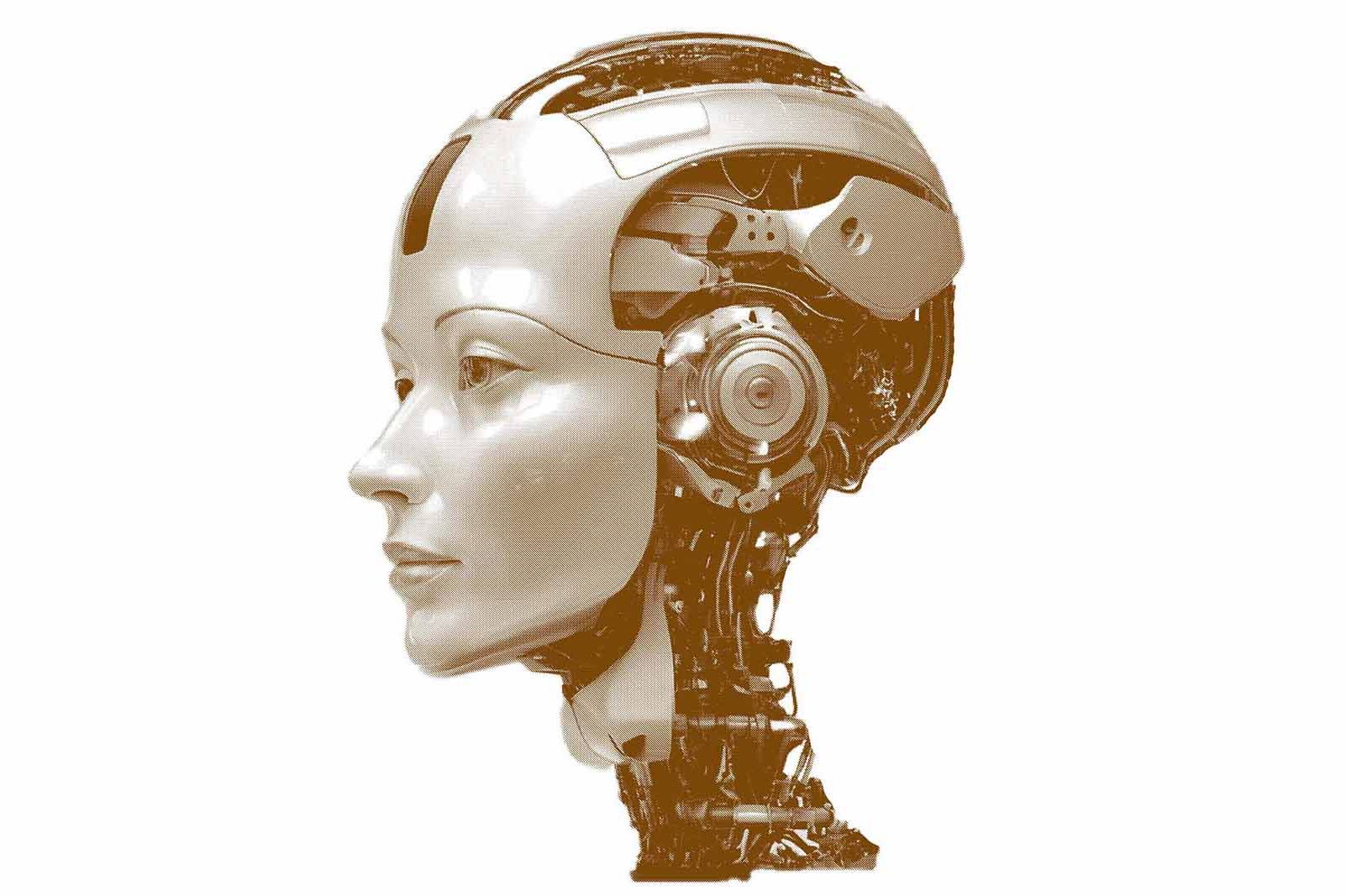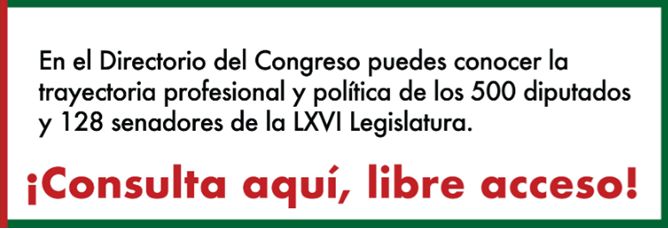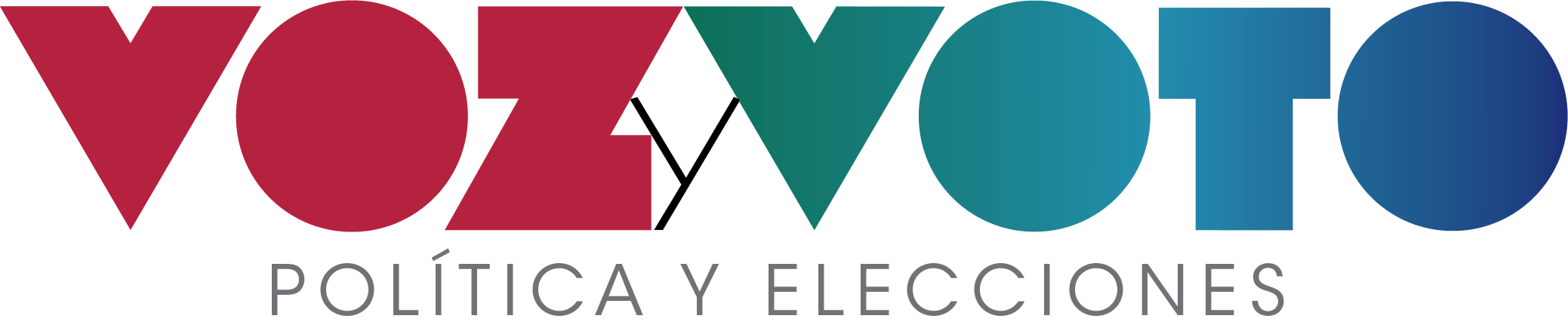Inteligencia Artificial y democracia
La irrupción de la inteligencia artificial (IA) hace ya algunos años ha transformado radicalmente cómo funcionan las democracias: desde cómo los ciudadanos reciben información hasta cómo las instituciones toman decisiones. Desde la manipulación de contenidos hasta la automatización de algunas decisiones públicas, los sistemas algorítmicos plantean desafíos sin precedentes para la participación ciudadana, la transparencia gubernamental y la protección de derechos fundamentales. Es en este marco donde parece oportuno preguntarse: ¿qué pueden enseñarnos las experiencias latinoamericanas sobre la relación entre innovación tecnológica y calidad democrática?
La transformación tecnológica no es uniforme. Los países de nuestra región han respondido de manera heterogénea a los desafíos de la IA según sus capacidades institucionales, los contextos socioeconómicos y las distintas tradiciones democráticas. Los índices internacionales que miden las capacidades de nuestros países para implementar responsablemente la IA y mitigar sus efectos negativos en el funcionamiento de las democracias advierten la existencia de esta brecha: mientras algunas naciones lideran en regulaciones y cuentan con planes estratégicos para adoptar IA con perspectiva ética y basada en principios de derechos humanos, otras han desarrollado capacidades mínimas de respuesta a los impactos negativos concretos sobre las instituciones democráticas.
Podría pensarse que la región presenta una paradoja interesante. Según las clasificaciones internacionales, ningún país de América Latina se ubica entre los líderes globales de desarrollo o adopción ética de la IA (Brasil, Uruguay y Chile ocupan posiciones intermedias, mientras la mayoría enfrenta limitaciones significativas en infraestructura tecnológica y marcos regulatorios). Sin embargo, la experiencia electoral latinoamericana reciente ha demostrado ser un escenario ideal para el desarrollo de respuestas innovadoras sobre gobernanza democrática de la IA.
¿Estamos evaluando la gobernanza democrática de la IA con las métricas correctas? Las experiencias recientes de nuestra región sugieren que la capacidad de respuesta institucional puede desarrollarse independientemente de las clasificaciones generales de desarrollo tecnológico. Brasil implementó regulaciones específicas durante procesos electorales en tiempo real, México generó decisiones judiciales innovadoras en casos de violencia política de género digital, y varios países desarrollaron herramientas de participación ciudadana dentro de la esfera digital que países con mejores rankings no lograron implementar.
Si bien estos casos son recientes, la evidencia aún es fragmentaria y las comparaciones internacionales —sobre todo con países con mayor desarrollo tecnológico— requieren mayor desarrollo. No obstante, es posible identificar cinco áreas donde las experiencias latinoamericanas ofrecen elementos valiosos para el debate global sobre gobernanza democrática de IA.
Lección 1: La especialización institucional como ventaja comparativa
Cuando hablamos de especialización institucional nos referimos a algo bastante simple: que las instituciones que ya saben de un tema específico —como las autoridades electorales que entienden de elecciones— puedan crear sus propias reglas para enfrentar problemas nuevos vinculados a la IA, sin tener que esperar a que todo el gobierno se ponga de acuerdo en una ley general.
El caso brasileño ilustra perfectamente esta lógica. Mientras el Congreso seguía debatiendo marcos generales sobre IA, el Tribunal Superior Electoral ya había establecido reglas específicas para contenido generado por IA durante las elecciones de 2024. ¿Su decisión? Prohibir el uso de deepfakes sin etiquetado claro. Esto les permitió actuar en tiempo real, cuando realmente se necesitaba, y no años después. Las autoridades electorales entienden las dinámicas de las campañas, conocen los riesgos específicos y pueden anticipar dónde pueden aparecer los problemas. No necesitan volverse expertas en sistemas de IA, sólo en cómo la IA puede afectar las elecciones.
Aquí se presenta un elemento interesante: la implementación de esta decisión fue desigual. Los tribunales locales aplicaron las reglas de manera distinta. Algunos prohibieron todas las deepfakes, mientras que otros permitieron contenido etiquetado. ¿Es esto un problema? No necesariamente. Puede ser señal de que las instituciones están aprendiendo sobre la marcha, adaptándose a sus contextos locales específicos.
De forma paralela, otros países desarrollaron sus propias herramientas especializadas, como chatbots para atención ciudadana, plataformas de participación digital o portales de datos abiertos. En cada caso, las instituciones con conocimiento sectorial específico pudieron innovar sin esperar grandes reformas legislativas.
Lección 2: Capacidad de adaptación en contextos de erosión democrática
¿Qué pasa cuando las instituciones tienen que responder a los desafíos de la IA mientras la democracia misma está bajo presión? La capacidad de adaptación en contextos de erosión democrática (es decir, debilitamiento gradual de las instituciones y normas democráticas) hace referencia a esto mismo: cómo las instituciones pueden desarrollar respuestas creativas a problemas emergentes cuando no tienen el lujo de planificar con calma. La pregunta es si la urgencia democrática puede ser un motor más efectivo para la innovación institucional que la tranquilidad de los contextos estables.
De acuerdo con los reportes de importantes índices internacionales, varios países de la región se encuentran atravesando procesos de autocratización —México, Brasil, Bolivia, Perú y Argentina entre ellos—. Lo interesante de esto es que, precisamente en estos contextos adversos —donde la democracia está bajo presión-— algunas instituciones han logrado desarrollar respuestas creativas e innovadoras. Esto puede parecer contradictorio, pero la presión democrática obliga a las instituciones a buscar soluciones rápidas con las herramientas que tienen a mano.
México, por ejemplo, documentó 205 denuncias de violencia política de género durante 2024, 42% en redes sociales, sin marcos preventivos específicos. La respuesta judicial utilizó instrumentos existentes —legislación sobre revenge porn— para abordar deepfakes políticos. No era la solución perfecta, pero funcionó mientras se desarrollaban marcos más específicos. La adaptación bajo presión generó precedentes y conocimiento práctico que los marcos específicos que, tal vez, hubieran tardado años en desarrollar. Las instituciones aprendieron haciendo.
La región enfrenta contextos socioeconómicos, regulaciones y grados de desarrollo tecnológico muy diversos, y trabajar sobre ellos puede llegar a requerir enfoques personalizados. Los enfoques específicos deben poder abordar los desafíos vinculados a las barreras tecnológicas, la exclusión digital y el riesgo de manipulación de información. Pero tal vez esta misma diversidad sea una ventaja: obliga a las instituciones a ser creativas y adaptarse a sus realidades específicas.
Lección 3: Patrones de amplificación de vulnerabilidades preexistentes
Los patrones de amplificación de vulnerabilidades preexistentes permiten advertir que la IA no crea riesgos democráticos completamente nuevos, sino que actúa como un amplificador de las desigualdades y problemas que ya estaban ahí. Es como si tomara nuestras debilidades democráticas y las pusiera bajo una lupa.
Cuando se utiliza con malas intenciones, la IA se emplea principalmente para amplificar vulnerabilidades democráticas existentes. Las deepfakes promocionando estafas financieras, violencia digital de género contra candidatas, y manipulación estética reforzando ciertos estereotipos revelan patrones específicos y predecibles. Como señala IDEA Internacional, son los grupos más vulnerables quienes tienden a experimentar los impactos negativos del uso indebido de la IA con mayor intensidad. Esta dinámica trasciende lo electoral y a veces puede manifestarse, por ejemplo, en sesgos algorítmicos en servicios públicos (como sistemas que priorizan ciertos barrios para inversión o que evalúan automáticamente solicitudes de subsidios) y barreras de acceso digital.
América Latina nos enseña, entonces, que los riesgos democráticos de IA no son principalmente técnicos, sino más bien sociales: amplificación de desigualdades preexistentes, exclusión de grupos vulnerables, y erosión de espacios de deliberación pública. Las mujeres candidatas enfrentan deepfakes sexualizados que sus colegas masculinos simplemente no experimentan, o las comunidades indígenas son blanco de desinformación que explota estereotipos culturales específicos.
Lección 4: Construcción gradual de capacidades regulatorias
Mientras más intentamos regular la IA siguiendo modelos globales, más fragmentados se vuelven los marcos normativos de la región. Pero la construcción gradual de capacidades regulatorias nos enseña algo valioso: que la efectividad normativa no depende de la sofisticación de las reglas sino de la capacidad institucional para implementarlas.
La experiencia regional muestra que los países han sabido adoptar marcos regulatorios diseñados en otras realidades, pero incluso cuando siguen fielmente otros modelos, surgen inevitablemente inconsistencias normativas que generan costos de fragmentación. El problema no es que copiemos mal, sino que intentamos implementar marcos pensados para capacidades institucionales que todavía estamos desarrollando. Cuando adoptamos marcos sofisticados sin la infraestructura institucional o las capacidades presupuestarias necesarias, las iniciativas legislativas se convierten en expectativas irrealizables.
Pero aquí está el aprendizaje: evitar regulaciones inadecuadas para nuestro contexto trasciende posiciones ideológicas y tiene consecuencias concretas para nuestras democracias. La fragmentación actual nos está obligando a desarrollar enfoques más pragmáticos. En lugar de marcos sofisticados que no podemos implementar, podemos apostar por construir capacidades graduales que crezcan con nuestras instituciones.
Lección 5: Innovación emergente desde necesidades operativas
Las mejores soluciones a veces surgen cuando las instituciones simplemente necesitan resolver problemas del día a día. La innovación emergente desde necesidades operativas muestra que la presión cotidiana puede ser más efectiva que extensos procesos de planificación estratégica para generar nuevas herramientas democráticas.
Las experiencias regionales muestran innovación democrática que no necesariamente se inscribe dentro de grandes planes de innovación tecnológica: chatbots cívicos, plataformas de participación ciudadana, y herramientas de transparencia gubernamental que surgieron de presiones operativas inmediatas, no de grandes estrategias tecnológicas.
En la misma línea, la IA se utiliza para facilitar la participación ciudadana en procesos de toma de decisiones a través de plataformas donde los ciudadanos pueden expresar opiniones y contribuir con propuestas. Brasil, por ejemplo, desarrolló herramientas para fortalecer la democracia y la participación ciudadana en contextos donde las autoridades necesitaban responder consultas masivas durante procesos electorales.
Esta innovación emergente contrasta con enfoques planificados desde arriba hacia abajo. La necesidad operativa inmediata parece producir soluciones más adaptadas a realidades democráticas concretas que la planificación tecnocrática abstracta. Esto puede estar sugiriendo que cuando las instituciones enfrentan presiones prácticas para responder a demandas ciudadanas específicas, desarrollan creativamente herramientas que después resultan útiles para fortalecer la participación democrática en general.
Para seguir pensando
Las cinco lecciones revelan un patrón común: América Latina no necesita imitar perfectamente los modelos globales de gobernanza de IA, sino desarrollar respuestas que fortalezcan la democracia desde nuestras realidades específicas. Las preguntas que emergen de cada experiencia —cuándo privilegiar la especialización institucional sobre marcos generales, cómo medir la efectividad de respuestas adaptativas sobre las preventivas, qué factores explican que la IA amplifique vulnerabilidades preexistentes, cómo sincronizar capacidades institucionales con complejidad normativa o en qué condiciones la innovación emergente supera la planificación sistemática— evidencian que la región necesita un enfoque de gobernanza que priorice la construcción de capacidades democráticas.
La diversidad latinoamericana es nuestra fortaleza, no nuestra debilidad. Desde las respuestas judiciales mexicanas a la violencia de género digital hasta las innovaciones electorales brasileñas, desde las adaptaciones normativas graduales hasta las soluciones emergentes de participación ciudadana, la región demuestra una riqueza de enfoques muy interesante. Nuestra diversidad de contextos —socioeconómicos, culturales e institucionales— es un llamado a la creatividad y nos permite experimentar con soluciones que tal vez otros contextos más homogéneos no podrían desarrollar.
Las experiencias regionales confirman que estamos evaluando la gobernanza democrática de la IA con las métricas incorrectas. En lugar de medir sofisticación regulatoria o alineamiento con estándares globales, deberíamos valorar la capacidad de respuesta adaptativa, la especialización contextual y el fortalecimiento democrático real.
Lo que sigue parece evidente: necesitamos seguir profundizando las capacidades institucionales, la especialización sectorial y los mecanismos de adaptación antes que intentar desarrollar reglas complejas y globales. Estamos ante la posibilidad de documentar sistemáticamente nuestras experiencias diversas, medir su efectividad en el fortalecimiento democrático y compartir estos aprendizajes regionalmente. Solo así podremos construir una gobernanza democrática de IA que sea genuinamente latinoamericana: ética, adaptativa, democráticamente comprometida y centrada en fortalecer nuestras instituciones desde sus realidades actuales hacia donde necesitan llegar para proteger y profundizar la democracia.