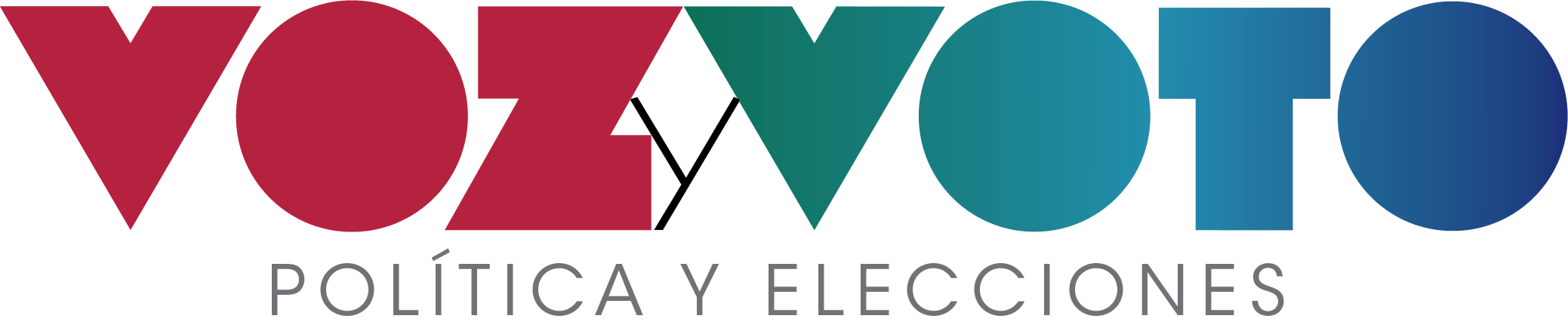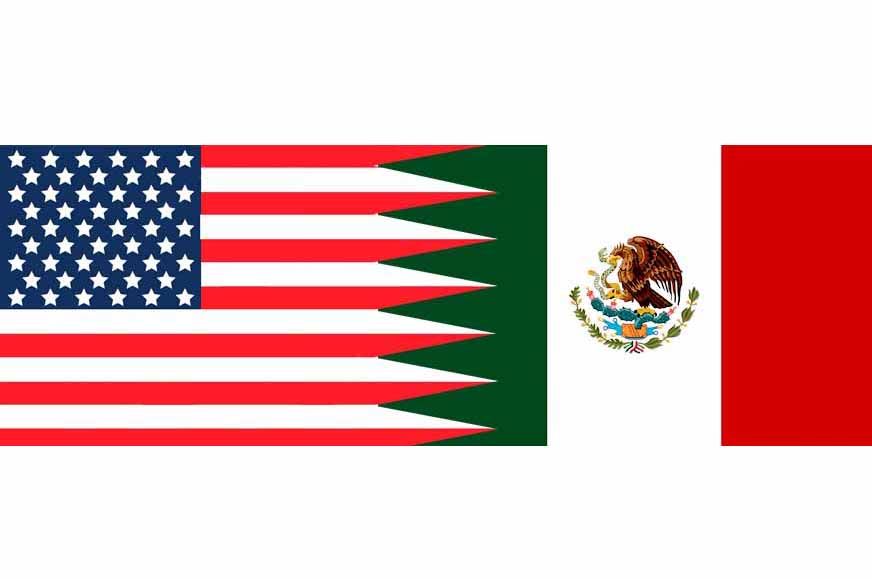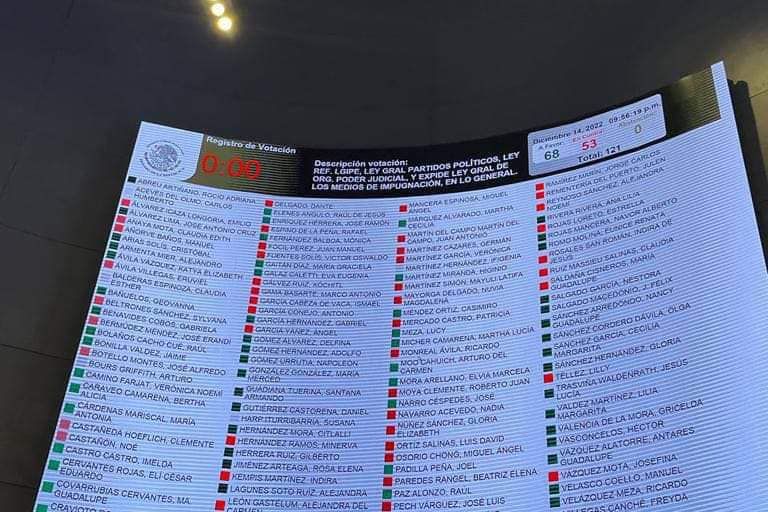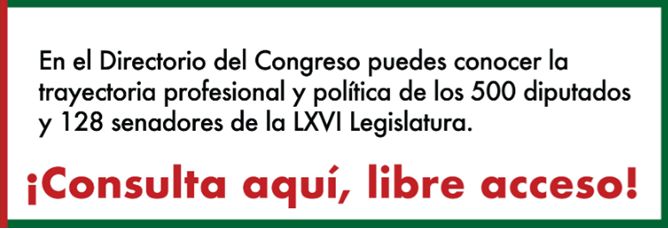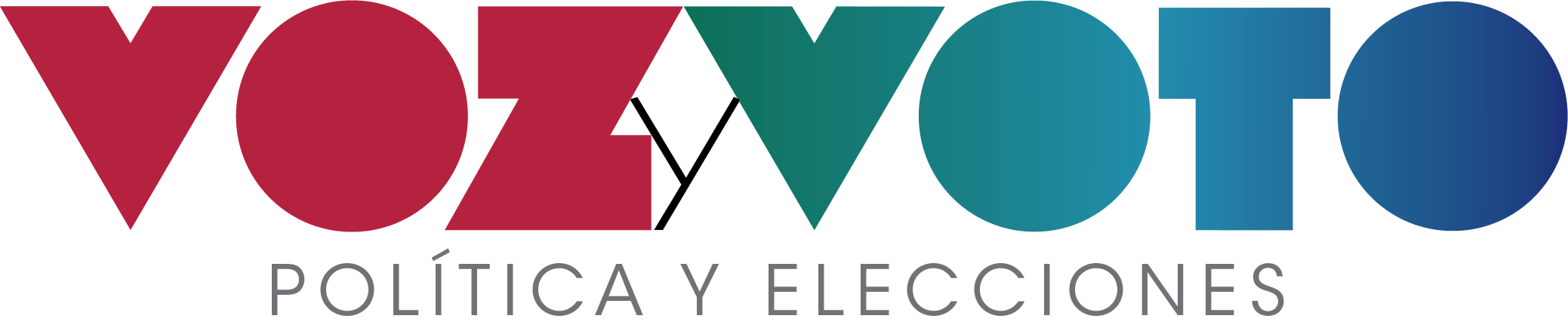La nueva víctima de los tiempos actuales
Si hay algo que la historia de la humanidad nos enseña es que vivimos casi eternamente en un ciclo de crisis que repiten dinámicas y que ocurren en secuencia, de acuerdo con el tiempo que pasa entre un evento y otro. Hay lecciones, por más que las hayamos vivido antes, que no logramos aprender y la tendencia es que sigamos en este looping constante entre avances y retrocesos.
No caben dudas de que son tiempos desafiantes. De hecho, quizás muchos de nosotros pensábamos que después de la Segunda Guerra Mundial, habíamos logrado construir una sociedad relativamente pacífica (aunque nunca hayamos vivido momentos que contaran con la total ausencia de guerras, todo lo contrario). Desde 1945, se construyó un proyecto muy ambicioso para la sociedad mundial, basado en los derechos humanos y en un modelo de democracia, ambos de perfil occidental a partir de los contornos de los países hegemónicos del norte global. Dicha construcción, consolidada en tratados internacionales y en la creación de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos, nunca estuvo totalmente exenta de problemas, pero es innegable que ha logrado poner los pilares de lo que entendemos como una sociedad más justa e igualitaria.
Eran tiempos de esperanza, de transformación de mentalidades y de un cambio profundo en nuestra visión de mundo. Fue a partir de una base más solidaria y de creciente diálogo entre naciones que muchos de nosotros hemos aprendido a vivir en nuestros países. Sin embargo, tardamos en entender que el Estado de bienestar que nos prometían era una realidad en el norte global, pero nunca lo fue en prácticamente toda América Latina. Así, depositamos nuestras fichas en un futuro promisor en el que, a partir de la realización de la democracia, se garantizaría la protección de los derechos humanos, tal y como lo señalaron las lecciones de Norberto Bobbio.
Con ello, nuestras sociedades empezaron a organizarse en un gran espacio colectivo. La potencia de la unión de personas para la transformación de realidades se comprobó en un sinfín de momentos en los que sufríamos en nuestros países por la negligencia estatal, por el sufrimiento también colectivo causado por la violencia de las instituciones, por la predominancia de la pobreza y por el sentimiento de que, si no fuera por la organización de las personas, quizás no lograríamos alcanzar ninguno de nuestros derechos. Así se difundió la importancia de una sociedad civil fuerte, pujante, que haría frente a los problemas sociales y que daría fuerza para seguir en la lucha por una vida digna.
Lo mío, lo tuyo y lo nuestro
En la segunda mitad del siglo XX, las sociedades latinoamericanas se dieron cuenta de que los problemas colectivos exigían soluciones también colectivas. Además, eso también hacía parte de una noción de democracia que no sería solamente representativa (la que se realizaba sólo por la elección de representantes), sino también participativa en la toma de decisiones. El propio desarrollo de los derechos humanos en el plan internacional, a partir de una presencia más fuerte de las organizaciones transnacionales, hizo que la idea de la construcción en conjunto de sistemas democráticos fuera más positiva para la prosperidad de los países.
Al mismo tiempo, surgieron las primeras ideas de integración regional a partir de los grandes bloques, como la Unión Europea, que tenían como base valores democráticos, y los derechos humanos ya constantes en tratados internacionales. Aunque con perfil liberal tradicional (lo que era criticado por algunos sectores que entendían que la igualdad debería ser el valor superior de esta agenda), los derechos humanos internacionales seguían rigiendo la organización de sociedades que tenían que ponerse frente a Estados omisos u opresores. Se trataba de un estándar general que unía a personas en torno de un propósito colectivo común. Prevalecía la idea de “nosotros” y no la del “yo”, en la búsqueda de una vida digna para todos. Este siempre fue el principal objetivo de la sociedad civil organizada.
Las conquistas obtenidas por organizaciones del tercer sector sólo serían posibles en una democracia, que, después de la tercera ola redemocratizadora, se pensaba que ya era una realidad en casi todos los países de la región, al menos formalmente. Esta sensación de que era posible luchar e ir en contra de decisiones estatales que pudieran amenazar a las personas dio mucha fuerza para seguir invirtiendo en la organización de esta sociedad civil y a buscar sus derechos en sistemas internacionales de protección de los derechos humanos, como es el caso del sistema interamericano.
Por otro lado, la cooperación internacional en este campo jugó un rol muy importante para el mantenimiento de sistemas democráticos y para la difusión de los valores de los derechos humanos a lo largo de las últimas décadas. Obviamente, no se puede decir que dicha cooperación fuera neutral desde el punto de vista principiológico, ya que correspondía a una parte del soft power que dichos países ejercían en el plan global. Sin embargo, esto no quita la importancia de este apoyo que, desde los más diversos frentes –como el enfrentamiento a la pobreza, las ayudas humanitarias y el combate a las enfermedades–, ha colaborado para grandes logros en diversas partes del mundo.
Estos factores combinados hicieron, también, que algunos Estados se sintieran cómodos al punto de volverse omisos permanentemente, entendiendo que la sociedad civil ya satisfacía muchas de las necesidades de las personas, así como, en otros casos, que Estados vieran a la organización de la sociedad civil como una amenaza a su poder, volviéndola uno de sus principales blancos de ataques. Y así, en este contexto, llegamos al siglo XXI.
El gran éxito del “yo” y la idea distorsionada de libertad
Había mucha expectativa con la llegada del nuevo milenio. Pensábamos que las agendas mundiales más importantes ya habían sido superadas, como es el caso de la disminución de la pobreza, el acceso a bienes, la inclusión de la diversidad, y la toma de conciencia de los derechos humanos. Lo que no sabíamos era lo que vendría, ya que fue justamente esta conciencia colectiva de los derechos humanos la que nos haría más exigentes ante los gobernantes y la propia realidad.
Nos dimos cuenta de que no éramos iguales entre nosotros. Había, de hecho, una pluralidad que empezó a ser comprendida a partir de las especificidades de cada grupo social y que nos ponía en posiciones distintas. El universalismo que antes imperaba en las relaciones sociales –o que se pretendía alcanzar– abrió espacio para una mirada más volcada a las vulnerabilidades de grupos históricamente marginalizados. Alcanzar dicho nivel de crítica hacia la realidad es positivo, porque significa que hemos logrado entender colectivamente que las trayectorias humanas no son homogéneas y que los derechos humanos, tal y como fueron construidos, necesitaban considerar otros elementos aplicables a determinados contextos para ser efectivos para todas y todos.
Sin embargo, la desigualdad generalizada todavía dominaba los países latinoamericanos, haciendo de la región la más desigual del mundo. Cuando las personas están inmersas en sus vidas sobreviviendo a todo tipo de dificultades, se vuelve muy complicado explicarles la importancia de la democracia. Ocurre lo mismo con los derechos humanos, que terminan siendo un mero discurso más que un hecho en la vida de las personas. En este contexto, las libertades básicas ya habían sido naturalizadas en buena parte de nuestras vidas, pero se buscaban más derechos materiales. Las personas deseaban –y todavía desean– educación, vivienda, condiciones dignas de vida, todo este conjunto de derechos que los Estados permanentemente les han negado y para los que la sociedad civil poco podría colaborar a nivel macro.
El descontento con las condiciones de vida generó el cansancio hacia la democracia. Si cada una de las personas debía luchar por su cuenta para poder sobrevivir –aunque eran realizadas elecciones continuamente y las personas seguían participando por medio del voto– nada cambiaba en sus mundos, en su cotidiano. Fue casi automático señalar a la democracia como la gran culpable de todo. Con ello, surgieron muchos discursos que ponían al “yo” en el centro, conectando el éxito personal a uno mismo, y que, en este caso, el Estado debería ser casi eliminado para que las personas pudieran emprender de mejor manera. La precarización de las condiciones de vida hizo que una buena parte de nuestras sociedades estuviera totalmente aparte de la realización de los derechos humanos, contribuyendo a la construcción de un imaginario individual a partir del “yo” y de una libertad ilimitada que se basa en la desconsideración del colectivo y en la exaltación del éxito solitario.
Con este nuevo pensamiento se rompió con el ideario colectivo y se eligieron enemigos públicos. Conceptos como los derechos humanos fueron los primeros en estigmatizarse, ya que eran “solamente para delincuentes” y las personas “derechas” nunca tenían derecho a nada. La democracia también fue víctima de este proceso: una vez que fue entendida como un medio de perpetuación de élites corruptas en el poder, mejor sería si hubiera un orden que garantizara una vida considerada decente. Aquí, regímenes dictatoriales –como los militares– fueron reconfigurados para representar épocas de estabilidad social y de ganancias económicas. Se propagaron discursos que reescribían la historia política de los países para hacer creer que en los tiempos de dictadura –llamadas “de regímenes”– eran mejores y que no fueron como las comisiones de la verdad “decían”.
Los retrocesos en la mentalidad colectiva alcanzaron a la clase política en un sistema que fomenta el odio y el enfado como modus operandi. Las redes sociales favorecieron la construcción de grupos sectorizados que se retroalimentaban de las mismas ideas de conspiración. Con ello, poco a poco se perdió la sensibilidad hacia la realidad de los demás, a punto de deshumanizar la sociedad. Ya no importa el sufrimiento colectivo. Lo importante es que “yo” esté “libre” para emprender rumbo a mi propio éxito personal.
Así, los voceros de esta filosofía se multiplicaron en el mundo político y ganaron las elecciones por el voto legítimo, conformando gobiernos con clara tendencia autoritaria y sin ningún afecto por cualquier construcción colectiva, como la sociedad civil. Su agenda era clara en el sentido de que el valor supremo sería la libertad ilimitada, a cualquier precio, y que ideologías inclusivas tendrían que ser combatidas, ya que eran reflejo de un globalismo que iba contra los principios emergentes del nacionalismo del siglo XXI.
Con ello, volvimos al feudalismo sin que nos diéramos cuenta. El espacio para la existencia misma de la sociedad civil organizada corre serio riesgo en este contexto.
Los impactos de la reconfiguración del espacio público y los desafíos para la sociedad civil
Proyectos autoritarios se basan en estrategias multidimensionales que tienen como objetivo alimentar el imaginario público sobre logros contra los “enemigos públicos”. Así, se propagan valores nacionalistas para atacar organizaciones y tratados internacionales y, por consecuencia, sociedades globales. El extranjero se vuelve un invasor, las ideologías inclusivas son transformadas en un gran espantapájaros, y valores progresistas son rápidamente señalados como “comunistas” o “de izquierdas”, aunque se basen en ideas clásicas del liberalismo.
A partir de eso, la cooperación internacional es puesta como una influencia indebida en los países que fueron muy beneficiados por ella, más allá de ser entendida como una forma de difusión de valores que van contra este neonacionalismo que vemos. Se entiende que la cooperación internacional fortalece lo que se llama, peyorativamente, “cultura woke”, y que debería eliminarse.
Lo que no se pone en la mesa es que, a partir de la eliminación de agencias de cooperación internacional, no se está combatiendo una ideología en sí, sino que se están agudizando problemas que forzosamente serán reflejados en todos los países. La consecuencia inmediata es el aumento de la pobreza crónica, de las enfermedades y de los movimientos de inmigración forzada. Sumado a eso, la creciente crisis del medioambiente nos lleva a un camino de casi autoextinción. Todos estos son problemas de naturaleza global que no son impedidos por fronteras políticas, sino que empeorarán nuestras vidas, llevándonos al borde de una situación calamitosa que ni la más organizada sociedad civil podrá frenar.
El debilitamiento de la sociedad civil por medio de su desabastecimiento económico sólo interesa a los regímenes autoritarios que intentan poner a todos en un estado de naturaleza, en el que la supervivencia es el objetivo más ambicioso de buena parte de las personas. Se trata de un retroceso que va contra los anhelos que teníamos en el inicio del nuevo milenio y que nos lleva directamente a un pasado que poco nos ha dejado de herencia positiva.
En contextos de constante conflicto internacional, de falta de apoyo de todo orden a la sociedad civil, y en que filosofías individualistas prevalecen, todos los incentivos para el enfrentamiento colectivo de problemas que alcanzan a todos desaparecen. Volvemos a ser egoístas, insensibles ante el sufrimiento ajeno, incapaces de hacer frente a un mundo enfermo y con valores distorsionados.
Tardamos siglos en entender que, si seguíamos como éramos en la edad moderna, nos mataríamos todos. Tardamos décadas para construir una estructura social que pudiera albergar valores colectivos de solidaridad y que nos llevara hacia adelante ante los desafíos mundiales que todavía están entre nosotros. Sin embargo, para destruir todo lo que hicimos como humanidad, son suficientes algunos pocos gobernantes autoritarios en puestos estratégicos de poder, como lo estamos viendo. Los impactos son globales, aunque causados por uno o pocos países.
No es la primera vez que la sociedad civil como tal debe enfrentar este desafío. Su mantenimiento es vital para que podamos pasar por este momento sin que se pierda todo lo que ha sido realizado a lo largo de tantos años de promoción de los derechos humanos y de la democracia. Con todo, el momento exige una reformulación profunda sobre el modo de actuación de este espacio organizado.
Hay elementos nuevos que deben ser tomados en cuenta, como la permanencia de las redes sociales como espacio de movilización de voces más radicalizadas, y la emergencia de la inteligencia artificial y sus reflejos en sistemas democráticos todavía existentes. Además, la distorsión de la idea de libertad tiene que ser considerada como un problema real, toda vez que la libertad no puede ser opresión. Hay que rescatar las bases del liberalismo clásico para sobreponerse a la narrativa actual que destruye los lazos que hay entre las personas. En este sentido, las fracturas que vemos en nuestras sociedades deben ser enfrentadas y tratadas. Es decir, las divisiones internas sobre lo que entendemos como derechos humanos y sobre su universalidad deben ser superadas, ya que regímenes autoritarios tienen más propensión a una homogeneidad que les favorece, mientras que las fuerzas progresivas siguen dividiéndose en agendas que entienden prioritarias.
Sin embargo, lo más importante es no abandonar la política, no dejar el espacio político libre. Hay que seguir luchando para fortalecer la cooperación internacional entre los países, identificar agendas globales en común y tener estrategias duraderas de impacto social. Hay que poner la filantropía mundial en el centro de este debate como punto estratégico de resistencia. Obviamente, sin recursos, no hay forma de actuación de la sociedad civil, que tanto mueve el emprendedorismo social. Y sólo por medio de una red, un amplio pacto por la democracia y los derechos humanos es que la sociedad civil podrá seguir su trabajo de volver este mundo algo mejor para vivir.