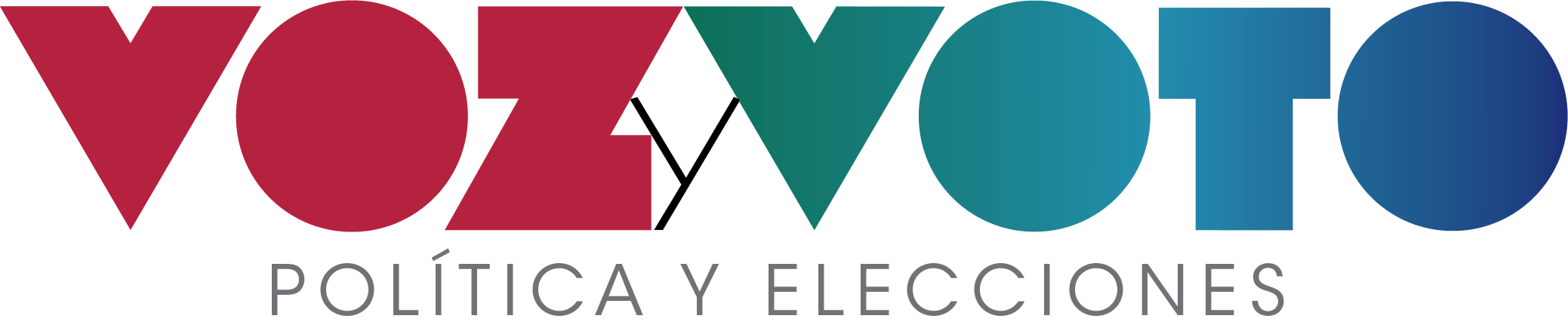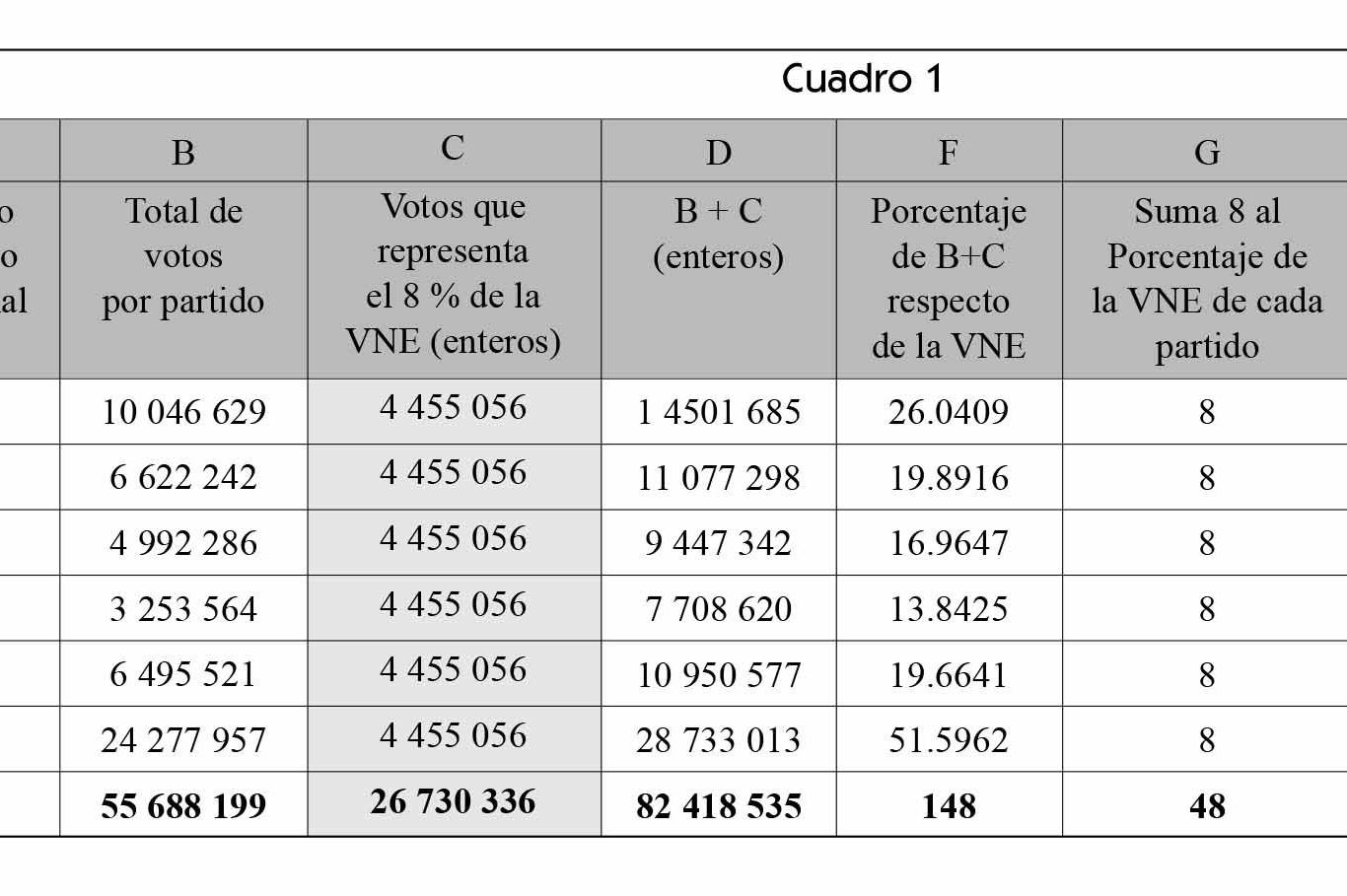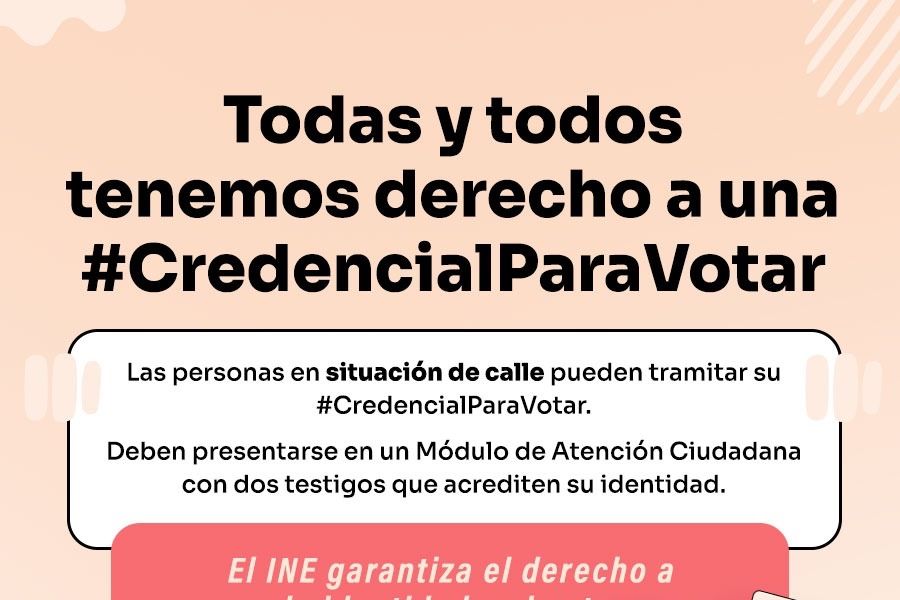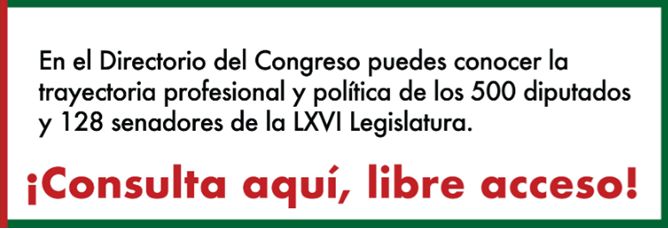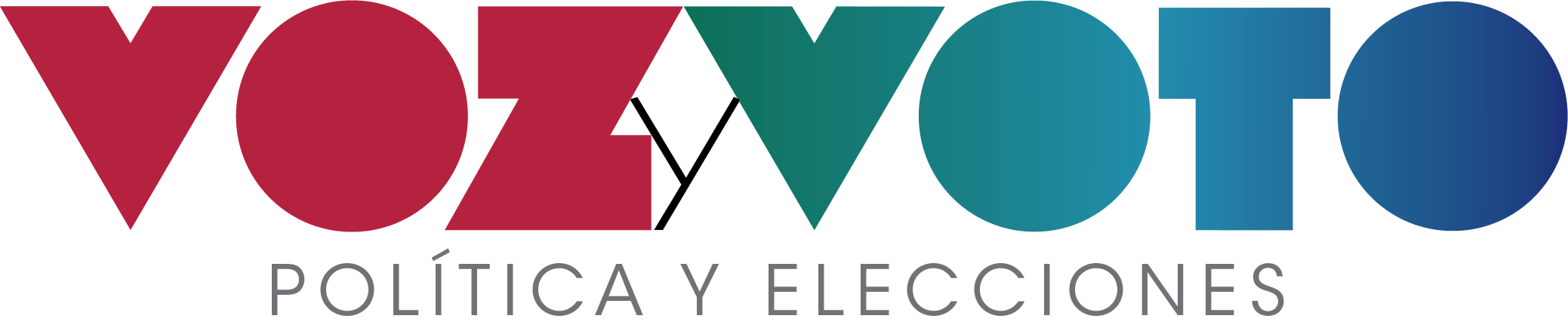La presidencia ubicua
El 3 de junio de 2019, a las 5:32 de la tarde, Nayib Bukele publicó en Twitter (hoy X): "Se le ordena al Ministro de Gobernación @marioduran1, que remueva al director de @PROCIVILSV, acusado del magnicidio de nuestro poeta Roque Dalton. En su lugar, nombre a alguien con credenciales para ejercer ese puesto de la mejor manera." El presidente de El Salvador llevaba apenas tres días en el cargo y ya estaba dando órdenes ejecutivas a través de redes sociales, saltándose protocolos institucionales y convirtiendo Twitter en su despacho presidencial.
En la política latinoamericana de hoy, no es extraño que un presidente anuncie un cambio de gabinete en un tuit antes de que su propio equipo lo sepa, o que discuta públicamente con otro jefe de Estado a través de hilos en redes sociales. Las decisiones más trascendentes se filtran en videos de TikTok, las conferencias se transmiten en vivo por Facebook y los insultos o bromas se difunden en Instagram con la misma rapidez que las cifras de inflación. En este ecosistema, no hay pausas: la figura presidencial habita un flujo comunicativo incesante, donde cada gesto, frase o imagen se inserta en la conversación pública al instante, muchas veces sin mediación institucional. Lo que para Donald Trump es un modo de vida política —la conexión permanente con millones de seguidores en línea— hoy se replica en formatos propios en distintos países de América Latina.
El concepto que ayuda a entender este fenómeno es el de presidencia ubicua, propuesto recientemente por Joshua Scacco y Kevin Coe. La presidencia ubicua describe un ejercicio del poder presidencial que busca estar presente en todos lados y todo el tiempo, tanto en espacios políticos como no políticos, usando medios masivos y segmentados. Esta forma de ejercer la presidencia responde a objetivos clásicos —visibilidad, adaptación y control— que hoy se desarrollan en contextos profundamente cambiantes: accesibilidad permanente, personalización del mensaje y un pluralismo marcado por la polarización. Lo distintivo no es que los presidentes hablen mucho, sino que construyen su liderazgo a partir de una presencia comunicativa constante, que define su relación con la ciudadanía, la prensa y hasta con otras instituciones del Estado.
La visibilidad es la materia prima de la presidencia ubicua. No basta con aparecer en los momentos institucionalmente previstos, como informes anuales o conferencias de prensa periódicas; se trata de mantener un contacto continuo con la audiencia. Nayib Bukele no espera al noticiero de la noche para dar noticias: publica imágenes de operativos policiales en sus redes y comenta en tiempo real detenciones o proyectos de infraestructura. Andrés Manuel López Obrador, durante su sexenio, convirtió la conferencia matutina en un ritual diario que marcaba la agenda informativa y obligaba a todos los actores políticos a reaccionar a sus palabras. En Colombia, Gustavo Petro transmite reuniones de su gabinete para mostrar deliberación, pero también para asegurarse de que su voz encabece la narrativa sobre lo que discute el gobierno. Esa visibilidad continua no solo asegura presencia en medios, también acapara la atención de la opinión pública, dejando poco espacio a otros liderazgos.
Otra característica de este modelo es la adaptación capacidad de ajustar el mensaje al medio y a la audiencia. Los presidentes ya no se limitan a discursos solemnes en escenarios formales. En Chile, Gabriel Boric combina declaraciones institucionales con videos informales en Instagram, donde habla de cultura o deportes, interpelando a un electorado joven y urbano. Lula da Silva en Brasil alterna intervenciones políticas con contenidos emotivos que circulan en redes, muchas veces protagonizados por su esposa, lo que acerca su figura a públicos no necesariamente interesados en política. Bukele transforma estadísticas en gráficos coloridos y memes que circulan con facilidad, mientras Petro empaqueta explicaciones complejas en formatos audiovisuales breves para redes sociales. Javier Milei en Argentina lleva esta adaptación a otro nivel: convierte explicaciones económicas complejas en videos de TikTok donde grita "¡Viva la libertad, carajo!" y usa metáforas futbolísticas para explicar la inflación, conectando con una audiencia que consume política como entretenimiento. Cada uno adapta su “voz” y sus recursos al lenguaje de la plataforma, consciente de que la comunicación efectiva depende de entrar en sintonía con el estilo y las expectativas de quienes lo escuchan.
El control, sin embargo, es la meta que articula todo lo demás. La presidencia ubicua no se conforma con tener presencia; busca dominar la conversación y encuadrar los temas según sus propios términos. López Obrador usaba la mañanera no solo para informar, sino para descalificar a adversarios y medios críticos, imponiendo un marco narrativo que condicionaba el resto del debate. Bukele publica los comunicados antes que los ministerios y responde directamente a organismos internacionales desde su cuenta personal, definiendo el tono y el alcance de la discusión. Petro ha reorientado la pauta publicitaria oficial hacia medios afines o alternativos, desplazando a la prensa tradicional y reforzando su capacidad de filtrar los mensajes que considera estratégicos. Milei ha perfeccionado el arte de la controversia permanente: desde insultar a otros presidentes en X hasta anunciar políticas económicas en streams de Twitch, construye su agenda política generando reacciones constantes que lo mantienen en el centro del debate, obligando a medios y opositores a responder a sus términos.
Está estrategia comunicativa genera una expectativa ciudadana de accesibilidad. El presidente ya no es una figura distante que habla en contadas ocasiones; es un actor que se asoma constantemente a las pantallas, en el teléfono o la computadora, a cualquier hora del día (o de noche). La accesibilidad implica llegar a la gente en los espacios donde está: desde las transmisiones en vivo en redes sociales hasta las entrevistas con programas de entretenimiento o influencers. En esa lógica, Boric conversa en plataformas que privilegian la interacción con usuarios, Lula envía mensajes personalizados a comunidades específicas, y Bukele contesta comentarios o publica encuestas en línea para reforzar la sensación de diálogo directo. La inmediatez y la facilidad de acceso generan cercanía, pero también refuerzan la dependencia de la figura presidencial como fuente primaria de información y el centro del sistema político.
El pluralismo, en el marco de la presidencia ubicua, es una moneda de dos caras. Por un lado, la diversidad de públicos y plataformas obliga a los presidentes a modular sus mensajes para distintos segmentos, incorporando referencias culturales, regionales o identitarias. Boric habla de derechos de las minorías y cuestiones medioambientales en foros especializados, Lula apela al legado sindical y a las luchas contra la desigualdad, Petro combina discursos de inclusión con narrativas de cambio estructural. Por otro lado, la misma lógica favorece la polarización cuando se identifica a sectores de la población como adversarios a los que hay que enfrentar. López Obrador dividía a la ciudadanía entre “el pueblo” y “la minoría rapaz”; Bukele presenta a sus críticos como enemigos del orden y la seguridad; Petro confronta a élites económicas y medios opositores. El pluralismo en este sentido se convierte en un campo de batalla discursivo, donde la segmentación de mensajes refuerza lealtades y antagonismos.
Las consecuencias de esta forma de ejercer la presidencia son profundas. En el plano institucional, la centralidad comunicativa del presidente suele ir acompañada de una centralización efectiva del poder político. López Obrador impulsó reformas para debilitar o eliminar los organismos autónomos y concentrar funciones en el Ejecutivo; Bukele reformó leyes, sustituyó magistrados y modificó estructuras de control para garantizar mayor margen de maniobra, añadiendo a ello la reciente reforma constitucional que permite su reelección indefinida.
El dominio del mensaje es solo una parte de un proyecto más amplio de control sobre las reglas del juego institucional. En el plano mediático, la desintermediación transforma a la prensa en un actor reactivo. En lugar de marcar la agenda, muchos medios terminan respondiendo a lo que el presidente dijo en la mañana o publicó en la noche, lo que reduce la capacidad de investigación propia y refuerza el protagonismo del discurso oficial. Esto se observa tanto en México, donde las mañaneras dictaban el ritmo informativo, como en El Salvador, donde los medios cubren las publicaciones de Bukele con la misma urgencia que si fueran decretos.
En términos democráticos, la presidencia ubicua tiene un potencial ambivalente. La presencia constante puede acercar a la ciudadanía a la política y diversificar los canales de participación, como ocurre cuando presidentes usan redes para difundir medidas y recibir comentarios. Sin embargo, también puede limitar la deliberación, al imponer un flujo de mensajes que dificulta la reflexión crítica y al polarizar a la sociedad en torno a la figura presidencial. Cuando el presidente monopoliza la narrativa, los márgenes para el disenso se reducen, y la discusión pública se empobrece. El caso de Milei ilustra esta tensión: mientras sus transmisiones en vivo desde Casa Rosada pueden parecer un ejercicio de transparencia, su práctica de descalificar sistemáticamente a cualquier voz crítica como "parte de la casta" genera una polarización que empobrece el debate público y reduce la complejidad política a un enfrentamiento binario.
En América Latina, la presidencia ubicua no es un simple cambio de estilo comunicativo: es un modo de ejercer el poder que combina tecnología, estrategia política y control institucional. Desde un anuncio en X hasta una transmisión en vivo de una reunión de gabinete, cada intervención se convierte en un acto de gobierno y en una pieza de la disputa por la opinión pública. Entender esta lógica es clave para evaluar no solo cómo hablan los presidentes, sino cómo gobiernan en un tiempo en que la política nunca se apaga.
En este sentido, la presidencia ubicua no es una anomalía pasajera ni una simple adaptación tecnológica: es una respuesta estructural a las condiciones políticas y comunicativas del siglo XXI. Su consolidación en América Latina refleja tanto las oportunidades que ofrecen las nuevas plataformas como las tensiones no resueltas de nuestras democracias.
El desafío está en comprender sus mecanismos y anticipar sus efectos. Las instituciones democráticas que se diseñaron para otro ecosistema mediático deberán encontrar formas de adaptarse sin perder su función de contrapeso y deliberación. Los medios de comunicación tendrán que redefinir su papel en un entorno donde la desintermediación es la norma. Y la ciudadanía deberá desarrollar herramientas críticas para navegar un flujo informativo en el que la línea entre gobernar y comunicar se ha vuelto cada vez más difusa.
Parece que la presidencia ubicua llegó para quedarse. La pregunta es qué tipo de democracia construiremos con ella.