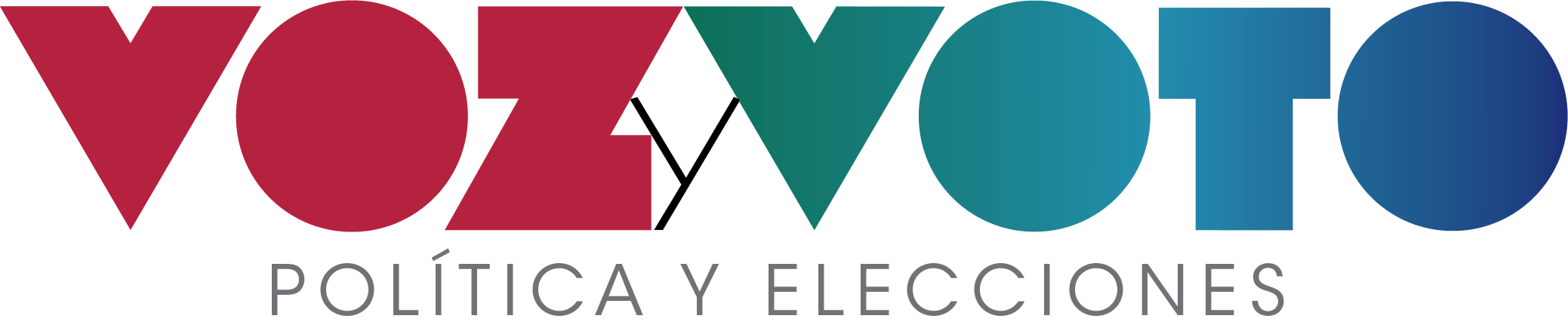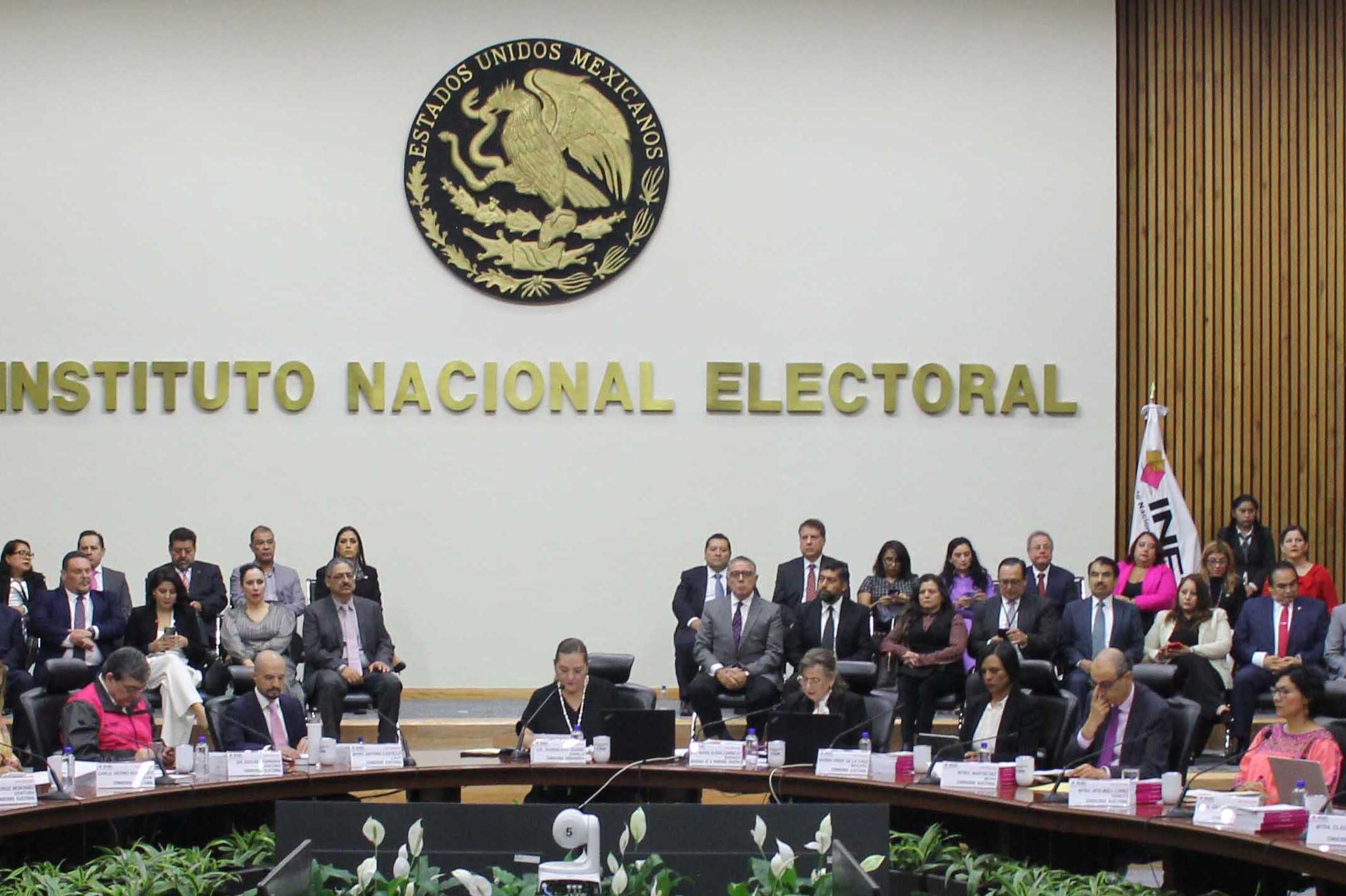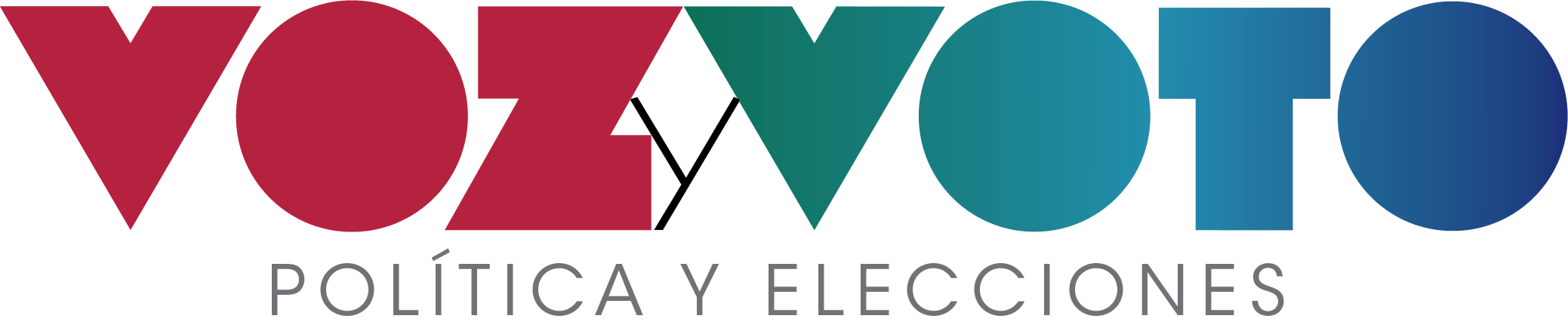Preocupante militarización
En los últimos años, sobre todo a partir de que el presidente Felipe Calderón (2006–2012) ordenó el despliegue de las fuerzas armadas para enfrentar el crimen organizado, los militares han recuperado protagonismo en la vida política del país. Primero, aumentó sustancialmente su presencia en tareas de seguridad pública –pues comenzaron a sustituir a los cuerpos de policía civil que, desde la perspectiva de aquel gobierno, eran ineficaces para enfrentar a la delincuencia no solo por sus limitaciones de formación y equipamiento, sino, sobre todo, por estar coludidas con las organizaciones de tráfico de drogas y otras actividades criminales de alto impacto, como el secuestro y la extorsión– pero gradualmente el peso del ejército y la marina aumentó, al grado de que ya en el gobierno de Enrique Peña Nieto (2012–2018) los jefes militares comenzaron a expresar opiniones de carácter político de manera cada vez más abierta. Durante la presente administración de Andrés Manuel López Obrador las tareas encargadas a las fuerzas armadas rebasan con mucho el ámbito de la seguridad pública, en las que son el agente más importante, a pesar de la prohibición constitucional para que ejerzan esas tareas, establecida con claridad en el artículo 21 de la carta magna desde 2008 y ratificada por la reforma con la que se creó la Guardia Nacional, promulgada en marzo de 2019.
Durante el actual gobierno, las fuerzas armadas no solo se han encargado de la organización y la integración de la Guardia Nacional, a pesar de que ese cuerpo quedó establecido en la Constitución como una organización de seguridad de carácter civil, sino que han ido ocupándose de tareas propias de la administración civil, en flagrante violación de los preceptos constitucionales. Así, los militares han sido encargados por el presidente de la República de una larga lista de responsabilidades ajenas a la disciplina militar a la que en tiempos de paz debe estar limitada su actividad, de acuerdo con el artículo 129 de la Constitución.
Un inventario somero de los encargos presidenciales a las fuerzas armadas incluye el combate al “huachicol”, la custodia de las pipas de Pemex durante la escasez de combustible de 2019, el control de ambas fronteras, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la administración del mismo aeropuerto, la construcción del aeropuerto de Tulum, la administración de los aeropuertos de Palenque y Chetumal, el parque del Lago de Texcoco, la construcción de los cuarteles de la Guardia Nacional, la construcción de tramos del Tren Maya, la construcción de 2700 sucursales del Banco del Bienestar, el desarrollo del Parque Nacional Cultural Santa Fe, entrega de fertilizantes, la distribución de libros de texto gratuitos, la distribución de recursos de los programas sociales, los viveros forestales del programa Sembrando Vida, la capacitación a jóvenes a través del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la remodelación de hospitales, la distribución de vacunas y la vigilancia en la campaña de vacunación contra la COVID-19, la gestión de los puertos y las aduanas, la limpieza del sargazo en el Caribe, la administración y las finanzas del ISSSTE, de la Agencia Federal de Aeronáutica Civil, el proyecto de reconversión de las Islas Marías de penitenciaría a centro cultural, la administración del Tren Maya, el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la custodia de las obras de la refinería de Dos Bocas, el Canal Centenario y las zonas de riego de Yago, Ixcuintla y Ruiz en Nayarit, el almacenamiento y la distribución de insumos médicos, la construcción del Hospital General de Cuajimalpa y la aplicación de vacunas contra la COVID.

Así, durante este gobierno, la expansión de las funciones asignadas a los militares no se constriñe a labores relacionadas directamente con su ventaja en el uso de la fuerza. Gradualmente, el presidente de la República ha decidido sustituir a cuerpos relevantes de la administración pública que deberían corresponder al servicio civil, por cuerpos armados con disciplina y entrenamiento militar. Ha desplazado a las constructoras privadas contratistas del gobierno por constructoras de las fuerzas armadas; con el pretexto de combatir la corrupción, ha desmantelado cuerpos civiles con experiencia y entrenamiento específico, empezando por la extinta Policía Federal, la cual era de creación relativamente reciente, pero también ha arrasado con cuerpos de funcionarios de larga data, como los aduanales o la administración de la marina mercante.
La administración pública profesional de carrera en México nunca ha terminado de desarrollarse. En la mayoría de los cuerpos burocráticos lo que ha predominado ha sido un sistema de botín en el que el empleo público se distribuye entre clientelas, leales y conocidos. Sin duda, una tarea pendiente de la reforma del Estado mexicano ha sido la consolidación de una burocracia profesional, permanente y relativamente neutral, con la formación necesaria para gestionar las tareas que requieren conocimientos especializados y la operación cotidiana de la función pública. Los intentos por crear un servicio público profesional adecuado para las nuevas condiciones de la competencia política plural fracasaron con la fallida ley expedida durante el gobierno de Vicente Fox. Es verdad, también, que el carácter clientelista y en extremo politizado de la administración pública genera un sistema de incentivos perverso, propicio para la corrupción, pero la solución adoptada por el actual gobierno resulta en extremo riesgosa y no resuelve el problema ni en el corto ni en el largo plazo.
A pesar de que durante los largos años en los que estuvo en campaña electoral López Obrador planteó que los militares deberían regresar a sus cuarteles, ya como presidente electo, semanas antes de tomar posesión, después de su primera reunión pública con los altos mandos de las fuerzas armadas, cambió radicalmente su discurso. A partir de entonces, los cuerpos militares del Estado parecieron convertirse para el nuevo mandatario en los únicos merecedores de confianza. Mientras desmantelaba muchas de las estructuras de la burocracia heredada, despedía tanto a funcionarios “de confianza” como a los que ocupaban puestos del servicio profesional y arremetía contra los órganos constitucionales autónomos –auténticos oasis de profesionalización en el desierto del botín administrativo–, a las fuerzas armadas las benefició con su confianza. Pareciera que en la mente presidencial los cuerpos militares son ámbitos de pureza y honradez, capacidad y disciplina, mientras que los servidores civiles no son confiables y son esencialmente corruptos.
Lamentablemente la creencia presidencial no se sostiene con evidencias. ¿Por qué el ejército, que es una parte constitutiva del Estado mexicano, tendría que ser una excepción en la ciénaga de corrupción que tradicionalmente ha sido la organización estatal mexicana? Se trata de un mito construido durante la segunda mitad del siglo XX, como parte del pacto político que determinó su acomodo dentro del régimen autoritario de la época clásica del PRI.
A partir de 1946, los altos jefes militares aceptaron dejar de contender por la presidencia de la República, aunque, contra lo que tradicionalmente se ha dicho, ello no quiso decir que dejaran de hacer política ni que se recluyeran en sus cuarteles, pues siguieron teniendo representación legislativa, se les encargó la organización y la dirección de las policías pretendidamente civiles y siguió habiendo gobernadores militares, además de que permanecieron en el gobierno, pues los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina han sido siempre generales y almirantes, a diferencia de lo que ocurre en las democracias constitucionales, donde esos ministerios son ocupados por funcionarios civiles.
A cambio de dejar de ser actores involucrados directamente en la lucha por la presidencia, a los jefes militares se les concedió impunidad. Un manto de secreto cubrió sus actividades, que incluían la gestión de los mercados clandestinos y la venta de protecciones particulares, mientras que siguieron jugando un papel central como agentes del control autoritario. Una y otra vez, el ejército fue usado para reprimir a los movimientos sociales rurales y urbanos y para garantizar el control corporativo de los sindicatos. En buena medida, el ejército se convirtió en la policía política del régimen. A cambio de su lealtad, los militares se volvieron intocables, al grado de que, junto con el presidente de la República, eran un tema tabú para los medios informativos subvencionados y controlados.
Así se logró lavar la cara de unas fuerzas armadas tradicionalmente consideradas como arbitrarias y corruptas. Antes del pacto de 1946, del que nació el pri, los abusos y la corrupción de los generales eran vox populi: todo mundo sabía que las obras construidas por soldados usados como peones eran grandes negocios de los que se enriquecían los jefes y oficiales. El generalato era percibido por la sociedad como fuente de inmensa corrupción. Sin embargo, la percepción social cambió, como resultado del pacto de opacidad con el que se les blindó y, a pesar de sus actuaciones criminales contra los movimientos estudiantiles de la década de 1960 o en la guerra sucia de la de 1970 y de su obvia connivencia con el mercado ilegal de drogas, el prestigio de las fuerzas armadas mejoró.
Hoy las encuestas muestran que la sociedad no ve mal ni el despliegue de las fuerzas armadas en tareas de seguridad, ni en otras actividades de la gestión pública. Los militares son evaluados de mejor manera que otros servidores públicos y se les prefiere frente a las policías locales como opción para contener la delincuencia y reducir la violencia, aunque estas creencias no sean sustentables en la evidencia.
Los análisis hechos a partir de información verificable, difícil de obtener debido al manto de opacidad que cubre a las actividades del ejército, la marina y la fuerza aérea, señalan que la actuación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad ha sido desastrosa. De hecho, el aumento en la tasa de homicidios está relacionado con el despliegue militar, como lo ha mostrado Laura Atuesta,1 las intervenciones militares suelen ser arbitrarias y con frecuencia derivan en masacres, como lo documenté junto con Alejandro Madrazo y Rebeca Calzada2 y tienen índices desproporcionados de letalidad, de acuerdo a las investigaciones de Carlos Silva Forné, Catalina Pérez Correa y Rodrigo Gutiérrez.3 Desde que las fuerzas armadas son las principales encargadas de la estrategia de seguridad, México ha pasado de una tasa de homicidios de 8 por cada cien mil habitantes en 2007 a la actual 30 por cada cien mil. Después de casi tres lustros de despliegue militar, la violencia ha aumentado sustancialmente, mientras que sus violaciones a los derechos humanos son reiteradas, aunque muchas veces son encubiertas. Los militares mexicanos cometen delitos de lesa humanidad con total impunidad; cuando mucho, son culpados los soldados y oficiales de baja graduación, nunca los jefes de los operativos.
La idea de que las personas están más seguras ahí donde se despliegan las fuerzas armadas choca con la realidad cuando se revisa la información recogida en encuestas del INEGI como la ENPOL de 2016 o el World Justice Report del mismo año donde aparecen datos aterradores, como que el 40 por ciento de las mujeres detenidas por marinos dicen haber sido violadas o que 97 mil mujeres sufrieron violencia emocional, física y sexual a manos de militares o marinos. El ejército y la marina son las autoridades que más utilizan la tortura al hacer detenciones.

Tampoco existe evidencia alguna de que los militares sean gestores mas honrados o eficientes que los civiles, ni de que sus técnicos tengan mejor capacitación. A pesar de la opacidad con la que operan, son frecuentes las notas sobre desviaciones de recursos y todo el nuevo poder del que se les está dotando queda al margen de los procesos de transparencia y rendición de cuentas a los que está sujeta la administración civil, con el pretexto de la seguridad nacional. Sus ingenieros y técnicos están capacitados para obras de carácter militar, no para obras civiles, mientras que los ingenieros civiles, los médicos y el resto del personal de salud, lo mismo que otros cuerpos de especialistas no militares tienen las capacidades necesarias para hacer las tareas que ahora el gobierno les está encargando a cuerpos militares.
Así, la supuesta eficacia y probidad de las fuerzas armadas no es más que un mito. Sin embargo, los riesgos que se corren con el proceso de militarización en curso son ingentes. El primero, el de la destrucción de las capacidades de los cuerpos de la administración civil, como ya es evidente en materia de seguridad, donde se han desmantelado las policías civiles y la responsabilidad principal se supone que la acabará teniendo un cuerpo inconstitucionalmente militarizado: la Guardia Nacional, formada por marinos y soldados con diferente uniforme y con mandos, capacitación y estrategias militares. El desmantelamiento de cuerpos civiles que debieron ser reformados, no destruidos, tendrá consecuencias gravísimas en el proceso de transformación del Estado mexicano para alcanzar un orden social de acceso abierto, indispensable para lograr un crecimiento económico con distribución.
Pero el riesgo mayor es que los militares, una vez de vuelta en el control del botín estatal, decidan que los prescindibles son los civiles, no ellos. De ocurrir, sería la peor involución en la historia de México desde la independencia. En lugar de avanzar a un arreglo en el que las fuerzas armadas estuvieran completamente sometidas al orden constitucional y al mando de autoridades civiles, prerrequisito para transitar a un orden social de acceso abierto, una casta militar proveniente de un régimen autoritario y que no ha vivido un proceso de reforma interna para adecuar su actuación al imperativo de le ley está recuperando un poder que después va a ser difícil que suelte.