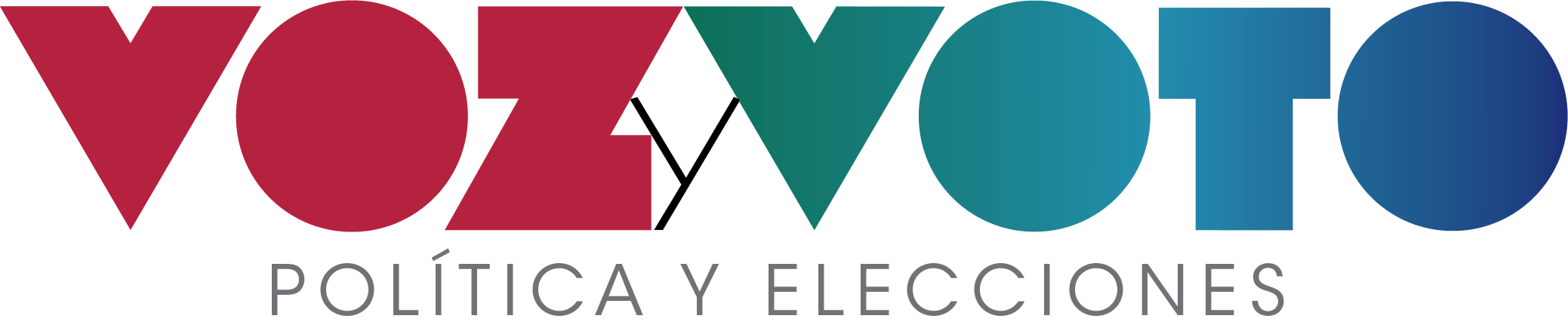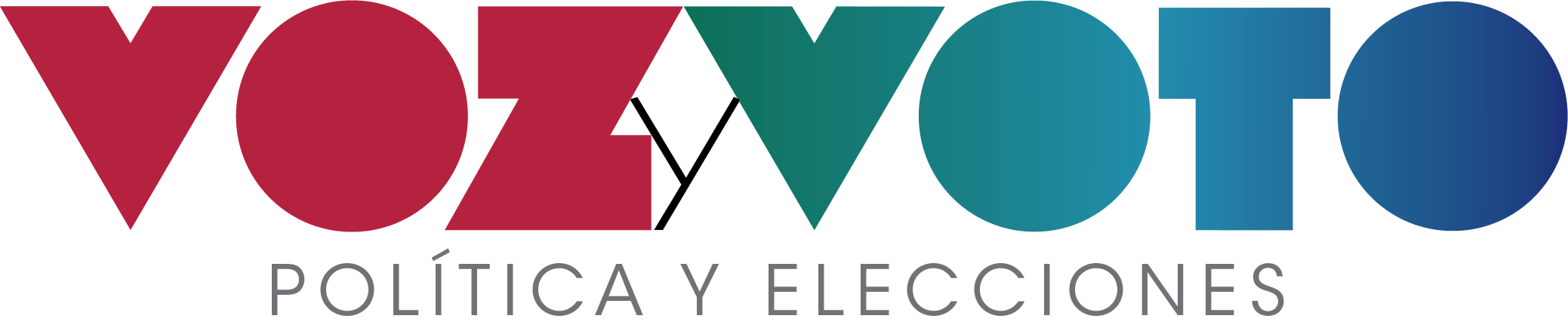Disfrutar del teatro para pensar
En una ocasión, un prestigiado psicoanalista me hizo partícipe de lo que llamó «un descubrimiento especial» totalmente ajeno a cualquier precepto teórico y técnico de su profesión: «La gente llora cuando no sabe qué hacer», sentenció. ¿Será por eso que Lombrices,1 esta obra de teatro con el incomodísimo tema de la vejez, ése frente al cual simple y llanamente no sabemos qué hacer y deberíamos llorar, está pulsado en tono cómico?
Seguramente es el caso, pues de qué mejor forma se podría hablar de esa decadencia atroz y maloliente que es la vejez.
La vejez y lo cómico tienen afinidades sorprendentes. El ingenio es a la comedia lo que la astucia a la vejez: ambos son ardid. Lo hilarante se dispara frente a «desproporciones y deformidades que han debido existir en la naturaleza en estado de veleidad».2 La vejez, por su parte, nos recuerda que en cada niño está escondida la mueca que devendrá; que los aspavientos y despropósitos que acompañan sus obsesiones han estado como parásitos en nosotros desde la cuna. Y así es como, al paso de los años, las características personales con las que nacemos y que conviven en armonía conformando una unidad empiezan a enemistarse entre sí, a hacerse bulling, a agarrarse de la greña hasta que alguna –voraz– o un par de entre las más avezadas, acaba por invadir la personalidad entera. En la vejez ya no quedan más que uno o dos defectos afilados. Los viejos son como autómatas: tienen incorporada la rigidez y la ridiculez, ambas materia prima en la que se ceba la comicidad. A su vez, la vejez contribuye a la lógica de lo ridículo cuando denuncia, implacable, ese espejismo de lozanía inquebrantable de juventud, esa ridícula ceguera en la que vivimos agazapados.
El par de viejitas que protagoniza Lombrices, por cierto, magistralmente encarnadas por actores varones de primerísima línea, nos da mucho qué pensar y mucha risa. Martirio hace honor a su nombre: rumia obsesiones esculpidas con esmero y respira el polvo posado en cualquier parte de las ilusiones que se le hicieron trizas. Por su parte, Consuelo se entrega a cavilaciones filosóficas deliberadamente abstrusas que enmarcan con brillo el candor de sus afirmaciones: «es lindo existir». A esto, Martirio replica: «si le gusta tanto, exista usted». Y es que Martirio martiriza a Consuelo y Consuelo consuela a Martirio. Ninguna de las dos es muy eficaz, pero para nuestra fortuna, tanto el dramaturgo como el adaptador hacen gala de maestría: para el espectador no hay asomo de ese martirio que son muchas obras de teatro, ni se impone el desconsuelo de acercarnos a espíritus blandos. Estas «viejitas», como decimos en nuestro eufemístico tono mexicano, juegan constantemente a matarse imitando asesinatos de películas de cine y nos reímos de la redundancia pues, en rigor, lo que las está matando es la vida… lo mismo que a nosotros. En este par de viejitas entrañables reconocemos a muchos de nuestros viejitos personales y a los viejitos que seremos a la vuelta de una esquina, próxima o distante. Reconocemos que la vejez no es más que el vicio de vivir.
No se ha acuñado la palabra, no se ha urdido la metáfora precisa que nos explique esa especie de bipolaridad entre la certeza de que nos volveremos viejos y la certidumbre de que, a nosotros, semejante catástrofe jamás nos alcanzará. Parece que nos hacemos viejos por distracción. Y aquí es cuando se vuelve oportuno recordar nuestra fascinante capacidad de transmutación creativa. «No hay nada más cómico, mejor abono para la risa, que un personaje distraído», señala Bergson. Y, por otro lado, aconseja: «tome usted un vicio cualquiera, incluso odioso, y podrá volverlo cómico». De esta suerte, la vejez como distracción y como vicio se muestra como materia idónea de comedia. Y «ese hilo perfecto, frágil e inefable de la risa» logra enajenarnos de todo sentimentalismo, apartarnos de esa condición trágica de nuestra existencia. La risa, pues, tiene un efecto que podríamos llamar terapéutico.
Acallado el sentimentalismo, distraídos de otra manera –además de aquella que nos envejece– y a la mitad de una sonrisa, esta comedia desnuda la vejez y a nosotros nos arropa, nos permite abandonarnos a la ilusión de que podemos corregir el curso de la vida, imaginar que será posible dejar de volvernos viejos… sin optar por la alternativa frente a la cual, como bien lo dijo Michael Cain, la vejez se vuelve bastante apetecible. Apuntalada en la brillantez de los actores, en la atinada adaptación del material dramatúrgico a la idiosincracia mexicana y la orquestación bien llevada a puerto de la dirección, esta comedia fina nos entrega personajes a punto de volverse títeres (como en una farsa) pero se cuida de dejarlos de este lado de la vida para que podamos identificarnos con ellos. Devenidas más bien marionetas, podemos ver a estas viejas como «desde la trinchera», y recordar el futuro de nuestro deterioro sin amargura, sin desasosiego. Olvidar el martirio de nuestra mortalidad y consolarnos con dejar en vilo la fugacidad de la vida. Reirnos con sabrosura. Nos permite confrontar una vejez ante la cual sí sabemos qué hacer.