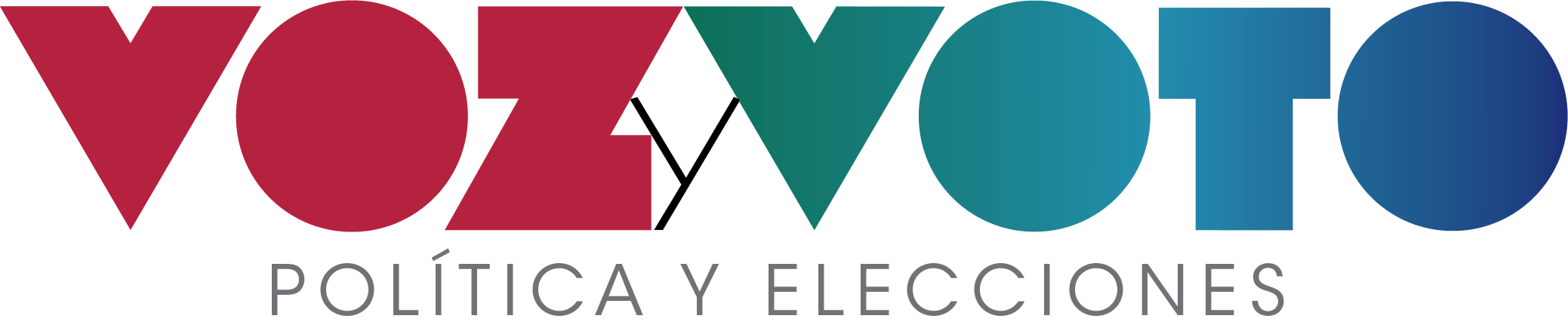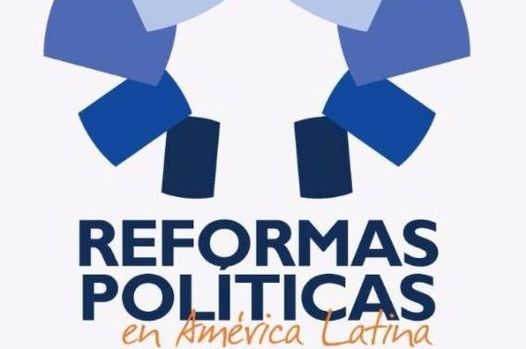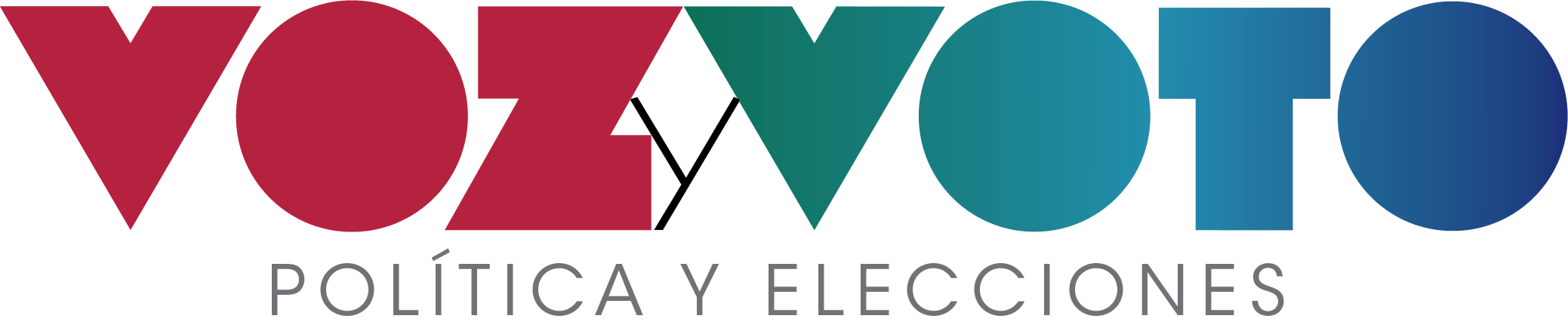Disfrutar del teatro para pensar
Pido permiso para hablar de alguien que perdió su libertad; pero sólo porque lo vi de la única manera en que se le puede ver; con aroma de presencia, respirando ese polvo tenue de lo fugitivo y gozando plenamente de la redundancia de ver y estar en un teatro.
Sí, a la mitad de un enjambre humano que se desternillaba de risa asistí a una función de El convivio del difunto,1 suculenta comedia porque todos sus ingredientes, incluido el mole y el mezcal, son de primera calidad: texto, actuaciones, dirección y –sobre todo– el júbilo de estar vivos que nos transmite.
El anfitrión es un muerto graciosísimo que se desvive infructuosamente por hablar de la muerte en tono tétrico mientras se impone el carácter festivo de una cena entre amigos. El disparador de la historia es un hecho insólito. Un muerto se pone a hablar y obliga a los demás a adaptarse a la «nueva normalidad» de convivir con él.
En contraste con lo que estamos viviendo, el resquebrajamiento del paradigma no chirría tan estruendosamente y la muerte se nos ofrece con una sonrisa. Cabe evocar El triunfo de la muerte, cuadro de Brueghel cuyo toque satírico atenúa el trasfondo apocalíptico; la parca lo mismo cabalga amenazadoramente en un corcel indomable que ejecuta acciones cotidianas o es un manjar que se sirve a la mesa.
Ante el panorama desolador que impera se invoca la «resilencia», término extraño que tiene un sentido groseramente pragmático, y sospecho que se nos olvida el enloquecido posibilismo que mora en el arte, ése que, desde que éramos niños y jugábamos «a la roña», aflora en la carrera dislocada hacia la aventura.
Desde el aire y sin terreno fijo, el arte siempre ha hecho estallar los paradigmas conocidos, ha acompañado esos momentos en que aparecen «nuevas normalidades» y nos ha ayudado a difuminarles lo «nuevo» y el concomitante susto que nos pega. El convivio del difunto también es un convite a reflexionar sobre cómo convivir con la muerte, tema de una actualidad escalofriante.
Por supuesto hay una enorme diferencia entre El convivio del difunto, convivir con un muerto, convivir con la muerte y convivir con el miedo. Reflexionando sobre estas diferencias pienso que asistimos a un espectáculo extraño.
Bajo la égida frenética de ese optimismo sin cortapizas que nos fustiga como objetivo primordial, hemos desterrado lo macabro que siempre nos ha rodeado. Con el fin de prolongar nuestra fiesta de «buena vibra» habíamos hecho como si olvidáramos que la muerte siempre ha tenido licencia, que a todos empuja hacia un ataúd inmenso, que estamos letalmente contagiados de vida y no hay vacuna que pueda protegernos. Parecería que nos es más fácil convivir con la muerte («blanqueadita») que convivir con el virus.
Y es que el miedo se ha desplazado y desde su nueva guarida nos ha tomado por sorpresa. Y con razón, pues si bien esa blancura sin aristas ha logrado «limpiarnos» la muerte, no ha podido evitar que nos salpique la porquería de reconocer que al virus sí pudimos haberlo burlado.
Estamos contagiados de desamparo porque sabemos que –dado nuestro nivel tecnólogico– desde hace tiempo teníamos a la mano la única mascarilla eficaz: un sistema de salud preventivo y vigoroso. Por otra parte, en la situación actual, sea por ceguera o necesidad, la creación ha sido relegada al último rincón de la existencia. A los soñadores nos hace mucha falta y pienso que también a esa especie de náufragos que todos somos ahora.
Por eso hablo de El convivio del difunto, pero hablo de él porque lo vi, si no, no lo habría visto. Está perogrullada no es tal cuando de una obra de teatro se trata porque verlo «en línea» no es ver teatro sino, a lo sumo, evocarlo, visitarlo en cautiverio. Lo tomó preso exactamente aquello que le dio vida: las ilusiones y temores humanos.
Tengo la esperanza de que algún día, para compensar la austeridad del confinamiento, renacerá el ímpetu por reunirnos y los espectadores de teatro abarrotarán las salas desesperados por saciar su gusto y su vicio. Pero si esto se prolonga demasiado podremos haber cambiado al punto de no albergar más esos deseos. También me desazona pensar que, aunque su vitalidad milenaria parece garantizada, si nos atenemos a que teatro es «lo que se ve» en persona, quede suplantado por un holograma y estemos empezando a convivir con un muerto.
Mediante una plataforma virtual el teatro no es tal, su esencia está pervertida: no ofrece lo que es, ni recibe lo que pide. El círculo no se cierra porque, ¿cómo sabemos que hay alguién del otro lado que lo ve, que se interesa, que se entretiene, que se queda más del minuto que acordamos a una mosca molesta?
El teatro al que tenemos acceso por el momento, ése que acorde con nuestros «higiénicos» tiempos nos salvaguarda de la pestilenecia del aroma de presencia, sólo nos permite visistarlo en cautiverio. Por cierto que tiene permiso de visita y esto le levanta mucho el ánimo, amén de que permite concertar una cita con él para más adelante. Lo recomiendo ampliamente.
Pero no debemos olvidar que, so pena de celebrarle una misa de Réquiem, debemos rescatarlo de esa especie de limbo que alberga indiscriminadamente tal cantidad de cosas que casi se antoja un basurero o, por lo menos, un buzón sin destinatario. Ojalá mi sombría descripción de la nube no sea realmente un limbo; ojalá y el tránsito por el cautiverio cibernético no lo sofoque.
Pero, mientras tanto, quedo con la impresión de que, a través de esa nube que quién sabe quién visita, el vínculo crucial de la experiencia teatral no está asegurado. Me parece que hay que decir «toc, toc: ¿hay alguién ahí?».