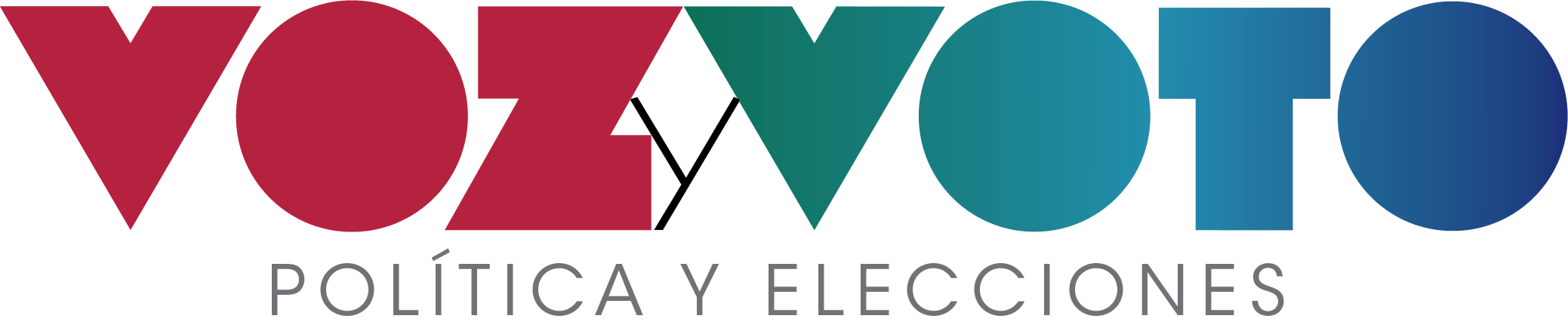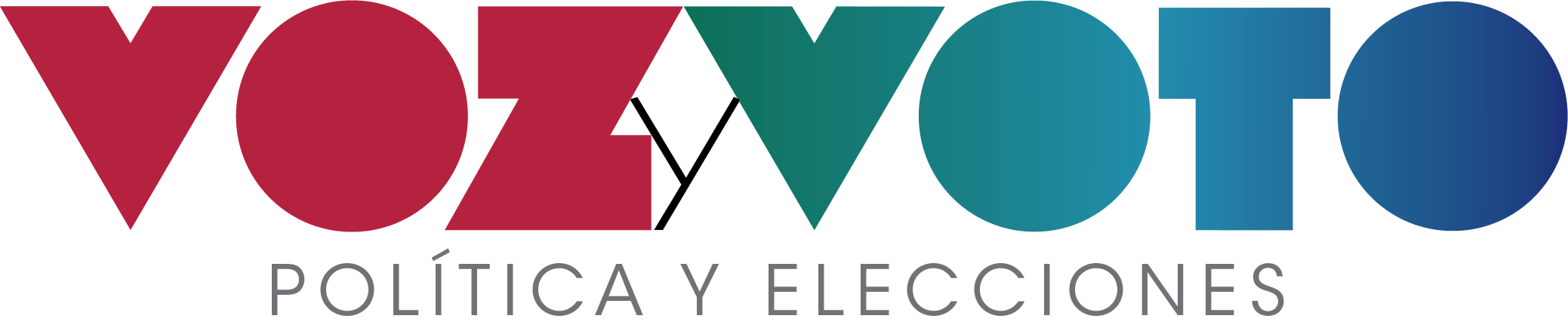El adiós
Un fantasma recorre México. El fantasma del maximato.
No hay político exitoso sin suerte. Y Andrés Manuel López Obrador la ha tenido a raudales. En su record, dos victorias y dos derrotas electorales. Entre la primera y la segunda victoria mediaron 18 años. Las dos derrotas fueron sucesivas, en sus dos primeros intentos por alcanzar la presidencia.
Que, para el tabasqueño, la tercera haya sido la vencida se debió más a la corrupción que marcó el sexenio de Enrique Peña Nieto, que a méritos propios. La victoria de 2018, en que se produce el primer tsunami electoral, se forjó en la fragua de 12 años de panismo sin logros y los 5 y medio de uno de los peores presidentes que del PRI haya salido en su larga historia. La tenacidad fue el mérito de López Obrador. La ilustra un hecho: tardó tres lustros en alcanzar su meta, pero llegó a ella.
Como otros, el de López Obrador ha sido un sexenio de claroscuros. En el balance: dejará a México peor que como lo recibió. En casi todos los aspectos la Nación padecerá, en los meses y años por venir, la irracional demolición de instituciones, acelerada en sus últimos días en Palacio Nacional. Habiendo hecho de la discordia y el rencor sus vías favoritas para ejercer el poder, dejará a su heredera un país envuelto en la zozobra y el temor.
Lo más negro de su legado es que deja un México sometido a la violencia criminal. Así como haber empleado sus meses finales como presidente para dejar establecido, ante nuestros ojos y los del mundo, que a partir del 1º de octubre en México habrá una presidenta, pero que él será factótum, desde donde esté, para seguir mostrando y demostrando que la 4T tiene un solo jefe y dueño. Aunque hay quienes mantienen la esperanza de que la heredera, una vez cruzada sobre su pecho la banda presidencial, romperá el yugo y tomará sus propias decisiones. Ojalá así sea.
El sexenio que termina puede ser dividido en dos periodos. El primero inició con la cancelación del nuevo aeropuerto de la CDMX, a la que siguió una relativa moderación en varios frentes. Aunque en su primer trienio el presidente López Obrador disponía de mayoría calificada en la Cámara de Diputados, no tenerla en el Senado lo orilló a ser prudente en sus propuestas de cambios a la Constitución y las leyes. En esos 3 años el gobierno practicó, más a fuerza que por ganas, el diálogo y la negociación con sus opositores en el Poder Legislativo. Ejemplos: la aprobación -por casi unanimidad- de la Guardia Nacional. Su trato hacia los gobernadores de partidos diferentes al suyo, que sin ser amable fue cuidadoso, mientras que en el ámbito municipal dejó hacer y pasar, sin entrometerse casi para nada. Con el Poder Judicial, la complicidad y sumisión del ex ministro Arturo Saldívar le sirvió para llevar la fiesta en relativa paz. Luego vendría el feroz embate.
Fue el resultado de la elección intermedia (2021) el detonante del radicalismo que, en su segundo tramo de mandato, caracteriza al tabasqueño. Perder la mayoría calificada en San Lázaro, sumado a las derrotas en la CDMX, hizo sonar las alarmas en Palacio Nacional. “Me voy a radicalizar”, dijo en esos días el presidente a una subordinada. Y lo hizo, hasta cambiar radicalmente el rumbo y sentido de su gobierno. Los meses y días del segundo trienio fueron dedicados a asegurar la conclusión de las obras insignia de su gobierno y a conducir el proceso de su propia sucesión, a garantizar victoria, continuidad y sumisión.
De esa forma, la recta final del sexenio de López Obrador se transitó con el guion del radicalismo y la demagogia, y notorios abusos de poder. Un solo objetivo fue la guía del inquilino de Palacio: arrasar en la elección de 2024, para dejar una herencia imposible de revertir. De junio de 2021 a diciembre de 2023 desde Palacio Nacional se instrumentaron las acciones para tomar -por dentro- las dos instituciones electorales. Primero el INE, luego el TEPJF. Acabar con la autonomía del primero y con la independencia del segundo era la condición necesaria para desplegar el abuso del poder en el proceso electoral que, por obra y gracia presidencial, fue adelantado y conducido según su conveniencia y la de su partido.
Morena ganó la elección coaccionando el voto de más de 30 millones de beneficiarios de programas sociales, la mayoría de ellos en edad de votar. En el gobierno de López Obrador hablar de política social es un eufemismo. Siempre se trató de una estrategia electoral, que hizo de los programas sociales su instrumento. Los otros fueron la pasividad de las instituciones electorales, la cooptación de los opositores y el sistemático ataque mañanero a sus opositores.
Termina un sexenio sin gobierno. Nunca hubo reuniones de gabinete, ni siquiera la pandemia fue motivo para tomar decisiones colegiadas. El estilo personal impuso una rutina de lunes a viernes: a las 6 de la mañana la reunión de “seguridad, seguida del monologo mañanero, con hora de inicio y sin límite de tiempo. Luego, el desorden, cuando no el caos. De las muchas dudas por resolver sobre las obsesiones presidenciales, una me sigue resultando un enigma: su conversión al militarismo. Sin tocar baranda López Obrador pasó de la promesa de regresar el Ejército a los cuarteles, a desplegarlo sin límite alguno. Los costos, fracasos y riesgos están a la vista.
Convencido de ser representante y única voz de eso que llama “pueblo”, la de López Obrador ha sido una desenfrenada carrera para imponer, para demoler, para destruir. No hay en estos seis años ninguna obra física, económica, social, cultural que merezca recuerdo. Tampoco deja ejemplo que seguir. En su adiós, México es una nación menos democrática, menos segura, menos próspera, menos unida.
López Obrador hereda el viento. Malos vientos.