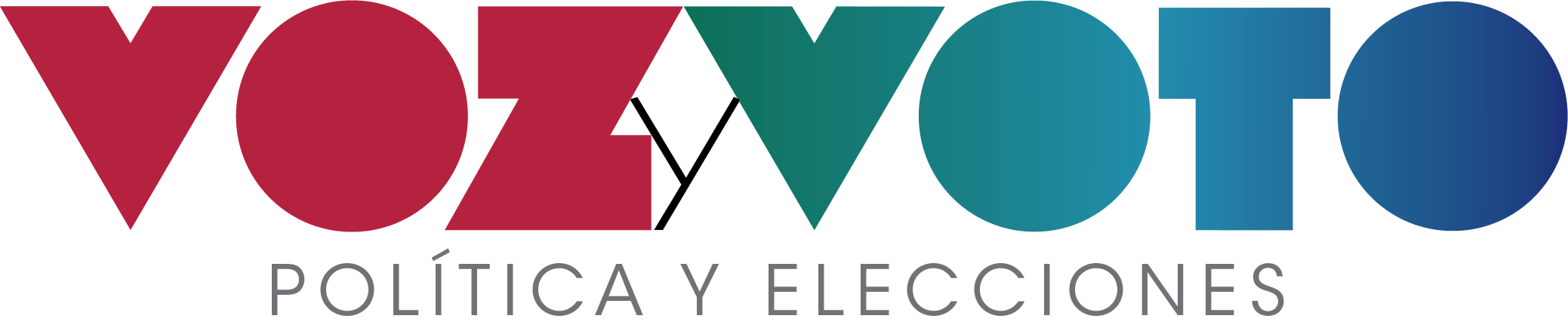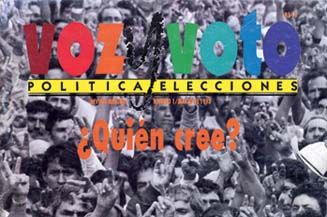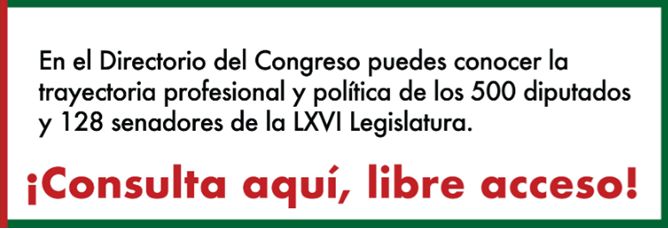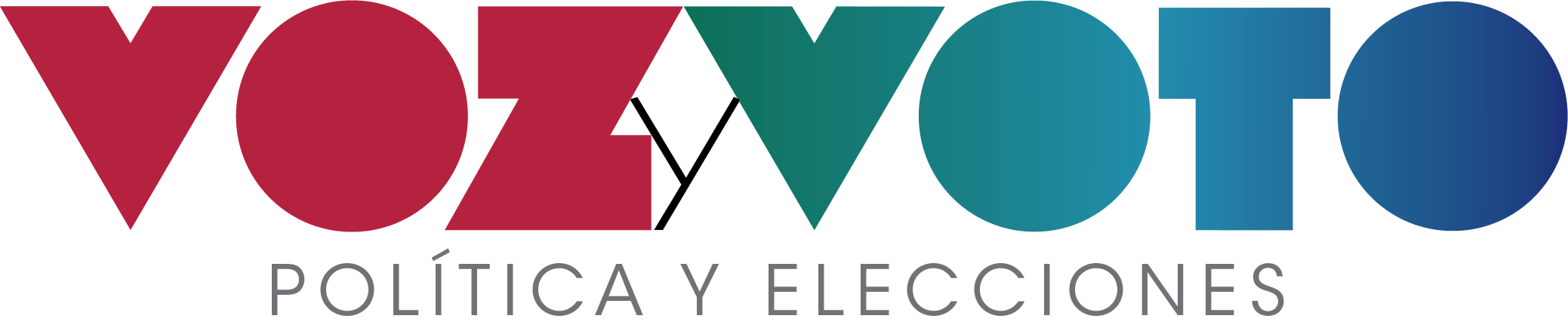La transición en México y la próxima reforma electoral
Hace unos días concluí la lectura de un importante libro sobre la transición a la democracia en España, editado por el profesor Roberto L. Blanco Valdés, cuyo título es “Maestros de la transición”, publicado en 2018 por las Cortes Generales y el Centro de Estudios Constitucionales. La obra recoge las memorias, aportaciones y puntos de vista de académicos y políticos españoles que participaron de manera directa o indirecta en el proceso político e histórico conocido en España como transición a la democracia.
Como sabemos, el proceso español se detona a partir de la muerte del dictador Francisco Franco (20 de noviembre de 1975), y con distintos acontecimientos: se aprueba la Ley para la Reforma Política; el gobierno de Adolfo Suárez convoca a elecciones democráticas (elecciones de 1977); las instancias competentes legalizan partidos que se encontraban en la clandestinidad –al Partido Comunista Español (9 de abril de 1977)–; se realizan convenios económicos como los Pactos de la Moncloa (25 de octubre 1977) para serenar el ambiente propiciando estabilidad económica, y se acuerdan distintos arreglos políticos que concluirían en un nuevo diseño institucional mediante la aprobación de la Constitución vigente de 1978.
La obra tiene como fondo histórico el paso de un régimen no democrático a otro democrático. ¿Cómo pudo ese proceso realizarse? El caso español, ahora clásico, se materializó mediante el consenso político y económico entre las principales fuerzas de esa nación, de la ruptura pactada a la reforma pactada, a través de distintas etapas de liberalización política, después de democratización, y finalmente de conclusión y consolidación democrática. No fue un proceso fácil, existieron muchas tensiones y el proceso político estuvo en distintas ocasiones a punto de fracasar, pero comprendió, como dice Roberto Blanco, las principales materias y temas que deben ser parte de una transición democrática: las reglas electorales o de acceso al poder; las reglas de ejercicio del poder relacionadas con el reconocimiento de los derechos fundamentales y del establecimiento de sus mecanismos de garantía –señaladamente del Tribunal Constitucional de ese país–; las reglas de control al poder mediante el fortalecimiento del sistema parlamentario español y la introducción de mecanismos como el de la moción de censura constructiva para posibilitar la gobernabilidad en momentos de crisis política; la solución insuficiente –pero al menos fue en su tiempo un adelanto de solución– al problema de los particularismos y regionalismos a través de la definición del Estado de las autonomías –que ha dado lugar en España a través de su evolución a un Estado federal asimétrico–; y, la aceptación de la monarquía parlamentaria para contener los rechazos de los sectores más inmovilistas del antiguo régimen autoritario, señaladamente algunos segmentos de la iglesia católica, del ejército, y de las clases más pudientes, pero más retardatarias, de España.
Además, ese proceso político y jurídico coincidió con momentos de prosperidad económica que aseguraron en esa etapa mejores condiciones de vida para muchos españoles, lo que sirvió para consolidar el proceso de transición a la democracia, y con la incorporación del Estado español a lo que ahora es la Unión Europea, lo que promovió la autoestima de la sociedad española respecto al resto de Europa, pues los países del norte y del centro de ese continente, antes de la transición, veían a España como un país de segundo orden, casi no europeo y subdesarrollado, semejante a una nación tercermundista.
En el libro del profesor Blanco se contienen ensayos muy valiosos que se ocupan de los principales temas, jurídicos y políticos, que fueron preocupación de la transición democrática. Entre ellos, y sin ser exhaustivo, menciono al de Manuel Fraga Iribarne, importante líder de la derecha española que fue determinante –uno de los llamados padres de la Constitución– para el proceso de transición a la democracia; la aportación jurídica del gran administrativista Eduardo García de Enterría sobre el reparto de competencias en el marco del Estado de las autonomías; el famoso ensayo de Don Manuel García-Pelayo, primer presidente del Tribunal Constitucional, sobre la naturaleza jurídica de los tribunales constitucionales; el análisis de la sociedad española en el tiempo de la transición, escrito brillantemente por el profesor Juan Linz de la Universidad de Yale; el estudio de Ignacio María de Lojendio e Irure sobre la política autonómica en el país vasco; las particulares del proceso constituyente escrito por Don Pablo Lucas Verdú; el profundo estudio de Francisco Murillo Ferrol sobre la nación y la democracia; las reflexiones del profesor Gregorio Peces-Barba Martínez sobre los fundamentos filosóficos y teóricos de la Constitución de 1978; el estudio del profesor Francisco Rubio Llorente sobre las relaciones entre el Tribunal Constitucional y el Poder Judicial; la lectura comunista de la Constitución escrita por Jordi Solé Tura; y, la aportación de Pedro de Vega sobre las características de la jurisdicción constitucional, entre otras destacadas aportaciones.
La obra es trascendente para México porque nuestra transición a la democracia nunca fue completa. Independientemente de cuando fijemos su inicio, ésta se ha realizado preponderantemente, como ahora se pretende, mediante acuerdos más o menos amplios entre las fuerzas políticas para establecer o modificar normas e instituciones electorales –las reglas de acceso al poder–. Las reglas e instituciones relacionadas con el ejercicio del poder o vinculadas al control de poder, cuando se han verificado, se han discutido y aprobado sin una concepción integral del cambio de un régimen no democrático a otro democrático. Excepcionalmente, algunos políticos mexicanos han planteado la necesidad de que el proceso de transición a la democracia concluya con una nueva Constitución (me refiero a Porfirio Muñoz Ledo), pero sus ideas no han tenido éxito alguno. La transición a la democracia en México fracasó como proceso porque no fue completa ni en los ámbitos institucionales ni en los espacios económicos y sociales.
En lo económico, nuestro proceso de transición coincidió en buena medida, con la introducción y consolidación del modelo económico neoliberal, que durante años favoreció el incremento de la pobreza y la desigualdad. Ese modelo no fue propicio para concluir y posteriormente consolidar la democracia. Los acuerdos de la transición en México no fueron para moderar o limitar el proceso de instauración neoliberal, sino que lo estimularon, como ello se manifestó en el sexenio de Carlos Salinas, o con la firma del Pacto por México durante el gobierno de Enrique Peña Nieto. En sociedades tan desiguales, con los niveles de pobreza y desigualdad que tenemos, es casi imposible alcanzar la democracia. Ésta solo se puede vislumbrar cuando las condiciones de vida económica y social son más igualitarias en la sociedad.
Socialmente, la existencia del racismo y el clasismo en nuestra nación no genera condiciones adecuadas para concluir un proceso de transición a la democracia, pues no todos nos sentimos en igualdad de derechos y condiciones. El alzamiento zapatista de 1994 demostró a los políticos y académicos partidarios de la transición que no sirve de mucho modificar las reglas e instituciones electorales si las condiciones de racismo y el clasismo están presentes. La desigualdad en México no es exclusivamente económica, es principalmente social, y el gran tema de los derechos de los pueblos originarios, a pesar de las últimas reformas constitucionales al artículo 2 de nuestra Constitución, no ha quedado resuelto porque no se ha devuelto seriamente la dignidad plena a los pueblos originarios.
Además, institucionalmente, en los últimos años hemos intentado construir en México una democracia constitucional –reforma en materia de derechos humanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011–. Esta modalidad de democracia tiene, desde luego, ventajas para los derechos fundamentales, pues los considera parte de un coto vedado que no puede ser trastocado por las mayorías políticas, pero tiene claras desventajas porque a las mayorías empobrecidas de nuestra nación se les priva de posibilidades para discutir y debatir sobre el entendimiento, alcance y profundidad de los derechos fundamentales. La democracia constitucional es una democracia elitista que refuerza los elementos de desigualdad expresados en la pervivencia del modelo neoliberal y en la inferioridad social y económica de los pueblos originarios y de otros sectores sociales.
Nuestra transición construyó un régimen que aspira a ser democrático, pero que aún no lo es, que todavía se apoya en instituciones elitistas contramayoritarias –Poder Judicial y creación de órganos constitucionales autónomos–, y no en una democracia participativa desde abajo, porque ello era más difícil de realizar, pues implicaba trabajar con la sociedad, con los más pobres, y con riesgo de subversión al status quo y su modelo económico. Nos fue más sencillo imitar el Derecho comparado, y construir, aunque sea inacabadamente una democracia constitucional donde los tribunales establecen la frontera de los derechos, y con ello los niveles de libertad y de igualdad ciudadana sin participación de la sociedad, principalmente de los más vulnerables.
Ahora, con los gobiernos de la 4T, se quiere rectificar el proceso de transición a la democracia de las últimas décadas, lo que no es fácil. Se tienen, desde mi punto de vista, cinco retos que deben ser tomados en cuenta para resolverlos. Éstos son: 1) Entender el proceso de democratización de manera integral, ello significa tomar en cuenta las reglas de acceso al poder, de ejercicio y control; 2) Comprender el proceso de democratización desde la complejidad del presente: la inseguridad, el cambio climático, las migraciones masivas, la corrupción nacional y trasnacional a través de lavado de dinero, paraísos fiscales y empresas fantasma, y, las presiones geopolíticas de los Estados Unidos sobre nuestra nación; 3) No puede haber democratización sin el impulso a un modelo alternativo al modelo neoliberal que tienda a reducir la pobreza y la desigualdad; 4) Estamos obligados a resolver los problemas vinculados al racismo y al clasismo y, a la par, generar condiciones de reconocimiento pleno de los derechos de los pueblos originarios y de los beneficios económicos que por derecho les corresponden sobre la explotación de los recursos de la nación; y, 5) Nos vendría muy bien discutir los límites de la democracia constitucional para, sin rechazarla, construir una democracia más participativa, más deliberativa y comunitaria.
El libro del profesor Blanco no es para nada desdeñable, nos ayuda a comprender nuestras realidades y a resolver preocupaciones. Nos da mucha luz sobre lo que requerimos y lo que nos corresponde hacer. La sociedad española y su clase política fue muy exitosa con su proceso de transición a la democracia. Es verdad que en España ahora se cuestiona con buenos argumentos a ese periodo, derecho de crítica que las personas y las sociedades tenemos siempre derecho a realizar. Sin embargo, consideramos sinceramente que la aportación política y jurídica de España a otros confines del mundo fue muy relevante, sus hombres de Estado y académicos lo acreditan con los ensayos que contiene la obra.
En México, a diferencia de España, nunca quisimos comprender que el proceso de transición debía ser integral y ocuparse también de las reglas de ejercicio y control al poder, y así nos ha ido. Nos confundimos en su momento con el modelo neoliberal y estamos en la triste situación en la que nos hallamos. Hemos carecido de la generosidad para empatizar con los pueblos originarios a fin de que éstos definan con nosotros la historia nacional, e importamos la democracia constitucional sin darnos cuenta de que sus elementos elitistas iban a chocar con la voluntad de las mayorías. En cuanto a los elementos geopolíticos que resentimos, también adolecimos de visiones esclarecidas. No obstante, nada está totalmente perdido, y siempre tendremos las oportunidades para rehacernos como nación.