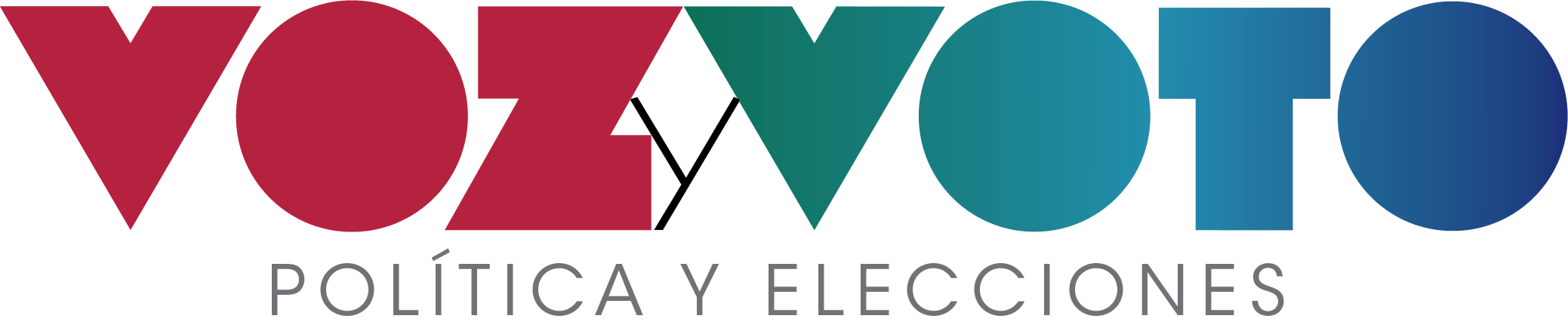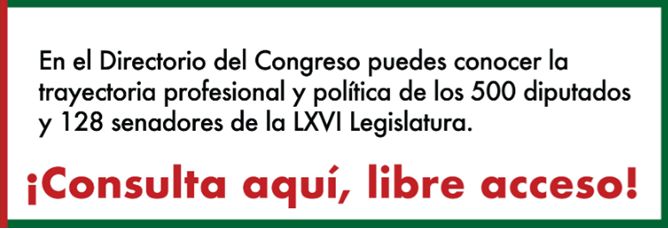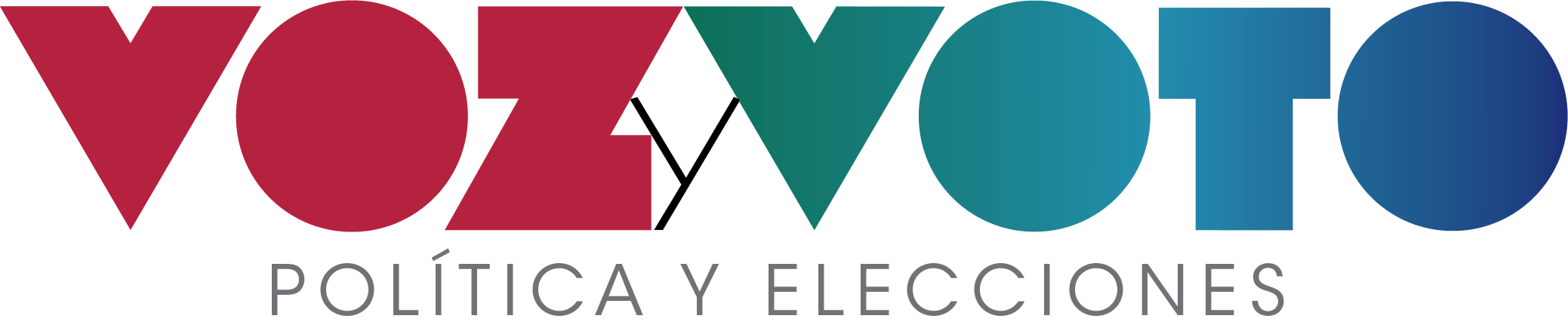Mujeres sostienen la democracia
El reciente Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024, publicado por el Instituto Nacional Electoral (INE), ofrece una radiografía detallada del comportamiento electoral en México que desafía algunas de nuestras ideas más arraigadas sobre quién y por qué participa en nuestra democracia. El estudio, que analizó datos de 20,160 casillas, revela patrones que contradicen teorías establecidas sobre comportamiento electoral y plantea interrogantes fascinantes sobre el papel de las mujeres en la democracia mexicana.
La participación ciudadana en las elecciones presidenciales del 2 de junio de 2024 alcanzó 59.8%, una cifra inferior a la registrada en 2018 (63.4%), pero superior a las elecciones intermedias de 2021 (51.8%). Esta tendencia a la baja respecto a la anterior elección presidencial podría alimentar narrativas pesimistas sobre desafección democrática, pero una mirada más profunda a los datos revela un panorama mucho más complejo y, en ciertos aspectos, esperanzador.
El hallazgo más significativo del estudio es la persistente y creciente brecha de género en la participación electoral. Las mujeres mexicanas votaron en un 64.3%, superando a los hombres por 9.5 puntos porcentuales, quienes registraron 54.8%. Esta diferencia no solo se mantiene respecto a elecciones anteriores, sino que se ha ampliado, sugiriendo un patrón estructural y no meramente coyuntural.
Lo revelador es que esta brecha alcanza su máxima expresión precisamente en las edades reproductivas y de mayor carga de trabajo no remunerado. Entre los 25 y 29 años, la diferencia llega a 13.4 puntos porcentuales a favor de las mujeres. Estamos ante una paradoja notable: las mujeres participan más a pesar de enfrentar mayores obstáculos estructurales para hacerlo, incluyendo la doble jornada laboral, responsabilidades de cuidado y, en muchos contextos, menores recursos económicos.
Este patrón contrasta con la experiencia histórica de muchas democracias desarrolladas, donde tradicionalmente la participación masculina fue mayor o al menos equiparable a la femenina. Si bien existe una tendencia global reciente hacia una mayor participación femenina, la magnitud de la brecha en México resulta particularmente llamativa.
Más intrigante aún es que esta brecha se invierte en las edades más avanzadas. A partir de los 70 años, los hombres participan más que las mujeres, llegando a una diferencia de 9.1 puntos porcentuales en el grupo de 85 años o más. Esta inversión refleja un profundo cambio generacional: las cohortes nacidas antes de 1954 se socializaron bajo normas tradicionales de género, mientras que las cohortes más jóvenes lo hicieron durante y después de la obtención del voto femenino (1953) y los movimientos de igualdad. Podríamos esperar que, en elecciones futuras, conforme nuevas generaciones alcancen la tercera edad, esta "anomalía" generacional desaparecerá, consolidando el patrón de mayor participación femenina en todos los grupos etarios.
El estudio desafía otras teorías establecidas del comportamiento electoral. Contrario a lo que predicen las teorías de recursos de Verba, Brady y Schlozman, que asocian mayor participación con mejores condiciones socioeconómicas, los distritos clasificados con "muy alta" complejidad electoral mostraron mayor participación (62.2%) que los de "muy baja" complejidad (61.4%). De manera similar, las secciones rurales registraron participación ligeramente superior (60.3%) a las urbanas (60.0%), contradiciendo las teorías de modernización política de Lipset que predicen mayor participación en entornos urbanos con mayor densidad institucional.
Quizás lo más desconcertante del estudio es la ausencia de correlaciones estadísticamente significativas entre indicadores socioeconómicos y participación electoral. El estudio analiza indicadores como el Índice de Desarrollo Humano, índices de bienestar, participación cívica y otros factores contextuales, sin encontrar relaciones causales robustas. Esta "desvinculación entre factores estructurales y participación" desafía tanto las teorías económicas del voto como las culturalistas, sugiriendo que las motivaciones del electorado mexicano operan con lógicas más complejas.
¿Cómo explicar entonces estos patrones contraintuitivos, especialmente la mayor participación femenina y en contextos de marginación? Podemos proponer al menos tres interpretaciones complementarias.
En primer lugar, la teoría del capital social diferenciado de Putnam podría ofrecer una explicación: las mujeres desarrollan formas distintas de capital social, más arraigadas en redes comunitarias y familiares, que compensan sus desventajas estructurales y facilitan su movilización electoral. Esta interpretación se vincula directamente con lo que Pippa Norris ha denominado repertorios diferenciados de acción política, donde distintos grupos sociales privilegian diferentes formas de participación según sus recursos y oportunidades. El El Informe País 2020 del INE (El curso de la democracia en México) confirma esta perspectiva al mostrar que las mujeres mexicanas presentan mayor participación comunitaria no electoral que los hombres, sugiriendo que el voto forma parte de un repertorio más amplio de participación donde las mujeres priorizan formas institucionalizadas de incidencia política.
En segundo lugar, podríamos estar ante un fenómeno que contradice la hipótesis del abandono de Rosenstone, quien sugiere que los problemas económicos provocan decepción hacia el sistema político y reducen la participación. Las mujeres mexicanas, a pesar de enfrentar mayores adversidades, mantienen mayor compromiso institucional, sugiriendo lo que se podría llamar un retorno democrático asimétrico: ciertos grupos utilizan más las instituciones precisamente por necesitarlas más. Esta interpretación se alinea con lo que Inglehart y Norris han denominado "movilización acumulativa", donde sugieren que el empoderamiento político puede convertirse en un vehículo que compensa otras desventajas sociales, especialmente para grupos históricamente marginados.
Una tercera interpretación, más controversial, pero que no podemos descartar, involucra los mecanismos de intermediación y clientelismo político. Las mujeres tienen roles más activos como operadoras territoriales de partidos, gestoras de programas sociales y redes clientelares, e intermediarias comunitarias frente a autoridades, lo que podría explicar parcialmente los patrones observados, especialmente en zonas rurales y marginadas.
La intersección de género y territorio amplifica estos efectos: en secciones rurales, la brecha de participación entre mujeres y hombres es aún más pronunciada. En el grupo de 25-29 años en secciones rurales, por ejemplo, la diferencia alcanza 19.4 puntos porcentuales a favor de las mujeres. Esta brecha no solo persiste, sino que se amplía en los contextos de mayor marginación, sugiriendo que factores como el capital social comunitario, la dependencia de políticas públicas y, posiblemente, las estructuras de movilización política operan con particular fuerza en estos entornos.
Lo que resulta innegable es que las mujeres mexicanas están sosteniendo en buena medida la legitimidad democrática del sistema electoral. Este compromiso cívico contrasta dolorosamente con la todavía limitada representación femenina en espacios de toma de decisiones. El estudio muestra que, hasta 2022, las mujeres representaban solo el 33.7% de titulares en administraciones públicas estatales y 22.9% de presidentas municipales, y estos números no han mejorado mucho con las elecciones de 2024. Esta brecha entre la participación electoral y el acceso al poder evidencia la tensión entre reconocimiento y redistribución descrita por Nancy Fraser: podemos observar avances formales en reconocimiento de derechos políticos, pero estos no están acompañados con una redistribución efectiva del poder.
Este contraste plantea preguntas urgentes: ¿Por qué las mujeres, a pesar de enfrentar mayores obstáculos sociales, económicos y de violencia, mantienen un compromiso cívico más alto? ¿Qué nos dice esto sobre las motivaciones profundas del voto en México? ¿Cómo podemos cerrar la brecha entre esta robusta participación electoral femenina y su todavía limitada representación en espacios de poder?
El Estudio Muestral de Participación Ciudadana 2024 nos invita a repensar nuestras teorías sobre comportamiento electoral, desarrollando marcos más sofisticados que incorporen dimensiones de género, territorio e interseccionalidad, adaptados a la realidad mexicana. La evidencia sugiere que las mujeres no son meras receptoras pasivas de la democracia, sino actores fundamentales que sostienen activamente la legitimidad del sistema político a través de su participación, especialmente en contextos adversos.
Esta paradoja de género en la participación electoral mexicana, donde quienes enfrentan mayores obstáculos estructurales muestran mayor compromiso democrático, debería inspirar tanto investigación académica más profunda como reconocimiento político del papel central de las mujeres en la construcción democrática de México. La democracia mexicana es, en buena medida, una democracia sostenida por mujeres.