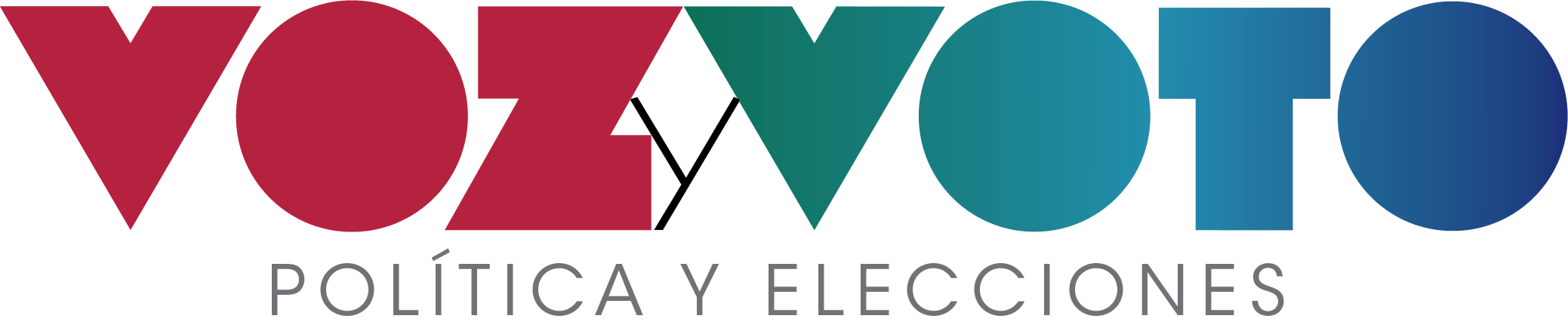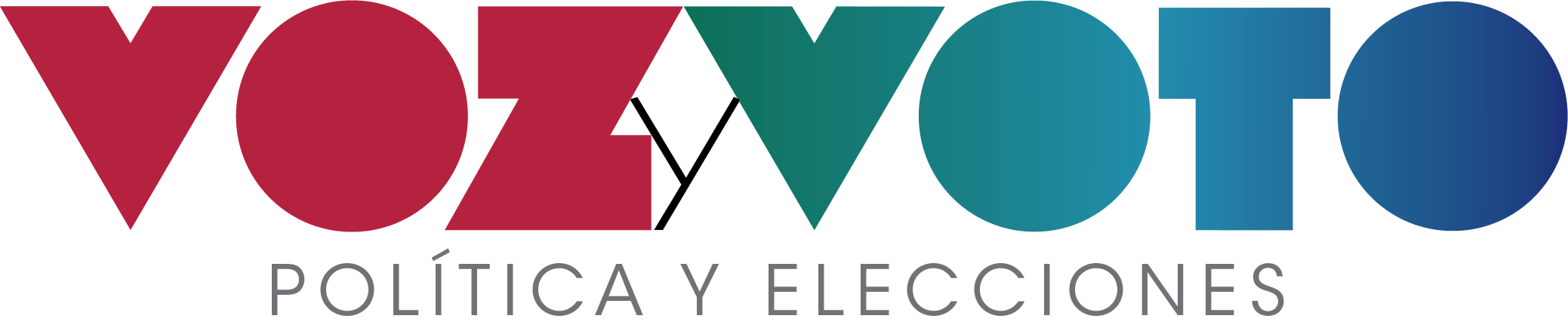Venezuela: La esperanza es lo último que se pierde
Las elecciones del 28 de julio se celebraron en un clima de inusual de esperanza, con la democracia vislumbrándose en el horizonte por primera vez en muchos años. Parecía que votando se podían cambiar las cosas. Y, en cierto modo, así fue: las elecciones demostraron que la oposición podía ganar pese a jugar en una cancha fuertemente inclinada. Sin embargo, el presidente Nicolás Maduro, en el poder desde 2013 y con intenciones de quedarse hasta 2031, se declaró vencedor contra toda evidencia, y desató la represión contra los muchos que salieron a las calles a protestar. Las elecciones fueron apenas el comienzo de un proceso mucho más difícil. De lo que se trata ahora es de forzar negociaciones que permitan avanzar por el largo y sinuoso camino a la democracia.
Jugar con la cancha inclinada
La campaña batió nuevos récords de abusos de poder, violaciones de derechos y desprecio de leyes y regulaciones electorales. El gobierno inhabilitó a María Corina Machado, la líder indiscutida de la oposición y una de las políticas más populares del país, e impidió la inscripción de su reemplazante, Corina Yoris. La única razón por la cual la oposición llegó al día de las elecciones con un candidato de repuesto fue que las autoridades no pensaron que la opción de consenso que acabó surgiendo, el moderado y por entonces desconocido Edmundo González Urrutia, constituyera una real amenaza.
Durante la campaña, autoridades y fuerzas progubernamentales persiguieron, intimidaron y detuvieron a dirigentes y simpatizantes de la oposición. Instrumentalizaron al poder judicial para criminalizar a líderes opositores, con el objetivo de suprimir sus candidaturas o reemplazarlos en el liderazgo de sus partidos, permitiendo al gobierno pudiera apoderarse de sus etiquetas partidarias para ponerlas al servicio de la candidatura de Maduro. Seis dirigentes opositores sobre quienes pesaban órdenes de detención solicitaron asilo en la embajada argentina, donde permanecen desde entonces.
El gobierno utilizó descaradamente fondos y bienes públicos para financiar su campaña. Movilizó funcionarios públicos para llenar los actos gubernamentales. Empleó los medios de radiodifusión como herramienta de propaganda oficial, así como para difundir desinformación y montar campañas de desprestigio contra políticos de la oposición, y bloqueó el acceso a numerosos medios digitales nacionales e internacionales.
Al mismo tiempo, impuso obstáculos a la campaña opositora, que fue básicamente una gira nacional a la antigua usanza, acompañada de abundante presencia en redes sociales. Hizo bloquear puentes y carreteras y se aseguró de que las gasolineras no tuvieran combustible para impedir que los candidatos llegaran a sus actos de campaña, confiscó suministros y multó a proveedores que colaboraron con ellos.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), controlado por el gobierno, excluyó del derecho al sufragio a la mayoría de los aproximadamente cuatro millones de votantes venezolanos que se encuentran fuera del país, imponiéndoles requisitos de inscripción casi imposibles de cumplir. También reasignó arbitrariamente y sin previo aviso a los votantes a nuevos centros de votación, en algunos casos en otros municipios e incluso en otros estados. Asimismo, abrió numerosos centros de votación nuevos en lugares considerados hostiles o de difícil acceso para la oposición.
El día de las elecciones
El grueso de la ciudadanía residente en Venezuela, a diferencia de los venezolanos en el exterior, por lo general pudo ejercer su derecho. El fraude se gestó en otra parte: en el CNE, encargado de procesar las actas electorales y calcular los resultados.
El sistema de votación venezolano es técnicamente impecable: opera en circuito cerrado, lo que lo hace prácticamente invulnerable a ataques cibernéticos, y contiene múltiples salvaguardias, incluida la emisión de respaldo en papel. El día de las elecciones, los datos fluyeron hacia el CNE y el recuento de votos avanzó sin inconvenientes hasta que se hubo escrutado alrededor del 40% de los sufragios emitidos. Fue entonces cuando, al parecer, las autoridades cayeron en la cuenta de que perdían por un margen insalvable. Fue entonces que suspendieron la transmisión de datos e impidieron el ingreso a los testigos de la oposición. La página web del CNE se congeló y quedó inaccesible, y así ha permanecido desde entonces. El gobierno responsabilizó a un implausible “hackeo masivo internacional”.
A lo largo de la tarde, sucesivas declaraciones de altos funcionarios prepararon al público para el anuncio de una victoria del partido gobernante. Circularon encuestas de boca de urna que daban a Maduro una ventaja de más de 20 puntos, realizadas por una empresa encuestadora que resultó ser inexistente. Por varias horas tras el cierre de los comicios, sólo hubo silencio y especulaciones. Finalmente, hacia la medianoche, el presidente del CNE anunció que Maduro había ganado con el 51,20% (5.150.092 votos) frente al 44,20% de González (4.445.978 votos). Curiosamente, ambos porcentajes eran números redondos con un solo decimal, prácticamente una imposibilidad matemática. Ello sugirió que los totales habían sido calculados a partir de los porcentajes, y no al revés.
El Centro Carter, el único observador electoral independiente autorizado, abandonó Venezuela el 29 de julio, alegando que los resultados presentados por el gobierno no eran verificables y que las elecciones no podían considerarse democráticas. El panel de expertos sobre Venezuela de las Naciones Unidas se pronunciaría en el mismo sentido dos semanas más tarde. Desde entonces, la oposición, la sociedad civil y la comunidad internacional han exigido infructuosamente al gobierno que presente las actas electorales para validar sus cifras.
Lo que cambió
Por primera vez en la historia reciente, ningún sector significativo de la oposición boicoteó las elecciones. En cambio, la oposición llevó a cabo una elección primaria, de la que surgió Machado como candidata de unidad. Más de dos millones de personas participaron pese a las amenazas, censura y agresiones. Sin embargo, los resultados fueron inmediatamente anulados por el Tribunal Supremo, alineado con el gobierno, quien confirmó una antigua inhabilitación contra Machado. A continuación, el gobierno impuso a la oposición incontables obstáculos para la designación de un reemplazante. Sin embargo, Machado logró la aparentemente imposible proeza de transferir su popularidad a su sucesor, un ex diplomático de disposición afable y prácticamente desconocido.
Además de avanzar unida, la oposición desarrolló una estrategia, el Plan 600K, para monitorear la elección. Reclutó a unos 600.000 voluntarios que formaron cerca de 60.000 “comanditos”. El día de las elecciones, éstos estuvieron presentes en los centros de votación de toda Venezuela para garantizar que nadie se quedara ejercer su derecho a sufragar y salvaguardar la integridad del recuento de votos. Cuando se cerraron las urnas, tomaron una copia del acta de escrutinio, la fotografiaron, escanearon el código QR y transfirieron los datos, junto con la documentación en papel, a centros de recolección de datos montados por la oposición, que los procesó en su propio centro de cómputos y los subió a una propia página web accesible al público, desagregados hasta el nivel de mesas de votación.
Esta innovadora estrategia tomó por sorpresa al gobierno. Cuando el CNE hizo sus primeros anuncios, la oposición ya había contado el 30% de los votos y sabía que había ganado. Al día siguiente, sus líderes dieron una conferencia de prensa en la que afirmaron haber computado más del 70% de las actas electorales. Según este recuento, González obtenía alrededor de 67% de los votos y Maduro 29%.
La evidencia de un fraude grosero provocó otro cambio significativo: la retirada del apoyo de algunos Estados habitualmente cercanos al gobierno de Maduro. En la noche de las elecciones, solo cuatro gobiernos autoritarios aliados – los de China, Cuba, Irán y Rusia – felicitaron a Maduro por su supuesta reelección.
En el otro extremo, varios gobiernos del continente, incluidos los de Canadá y Estados Unidos, se negaron a reconocer los resultados oficiales. Algunos, como el de Argentina, lo hicieron por razones ideológicas. De ahí que los rechazos más significativos fueran los de la izquierda democrática latinoamericana, representada principalmente por el presidente de Chile, Gabriel Boric, que basó su postura en la defensa incondicional de la democracia. Al día siguiente, el gobierno venezolano expulsó a las delegaciones diplomáticas de los siete países latinoamericanos que habían cuestionado los resultados. La embajada argentina, que aún albergaba a seis asilados políticos, quedó al cuidado de Brasil.
En una posición intermedia, la Unión Europea y tres gobiernos latinoamericanos de izquierda – Brasil, Colombia y México – dijeron que reconocerían los resultados una vez que el gobierno publicara las actas de votación que los respaldaban y éstas fueran verificadas de forma independiente. Ya antes de las elecciones, el presidente de Brasil, Lula da Silva, y el de Colombia, Gustavo Petro, habían solicitado al gobierno de Maduro que garantizara elecciones transparentes y respetara los resultados. Ahora, estos son los países que se encuentran en la mejor posición para ayudar a negociar una transición. Son además los principales receptores de emigrantes venezolanos, y saben que muchos más podrían abandonar el país si la crisis no se resuelve.
Lo que no cambió
Antes de las elecciones, Maduro advirtió que, si no ganaba, sobrevendría un “baño de sangre”. Su respuesta, como cabía esperar, fue la misma que tuvo frente a las protestas masivas de 2014 y 2017: una represión brutal que ha dejado por lo menos 25 muertos.
Desde las primeras horas del 29 de julio, centenares de personas salieron a las calles de Caracas y otras ciudades para protestar contra los inverosímiles resultados oficiales. Para la mañana ya eran miles en todo el país, especialmente en barrios populares densamente poblados que solían ser bastiones del gobierno.
Maduro calificó a las protestas de “brote fascista” y anunció la construcción de nuevas cárceles para alojar detenidos. La represión fue llevada a cabo en gran parte por los llamados “colectivos armados”, grupos paramilitares progubernamentales que bloquearon marchas, golpearon a manifestantes y secuestraron a testigos electorales de la oposición. En las redes sociales circularon listas de personas buscadas por presunta incitación a la violencia, incluidos periodistas y miembros de la oposición, y las autoridades instaron a la población a denunciar a quienes participaran en protestas. En algunos barrios de Caracas, grupos progubernamentales buscaron intimidar a los pobladores marcando las casas de aquellos considerados partidarios de la oposición.
Las fuerzas de seguridad utilizaron perdigones y gases lacrimógenos contra manifestantes y detuvieron arbitrariamente a centenares de ellos, acusándolos de terrorismo o incitación al odio. Según las cifras oficiales, más de 2.400 personas fueron detenidas. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU determinó que a la mayoría de los detenidos no se les permitió elegir un abogado ni ponerse en contacto con sus familias, y calificó algunos de estos casos como desapariciones forzadas.
Lo que debe cambiar
Para que las elecciones del 28 de julio marquen el inicio de una transición a la democracia deberán combinarse tres factores, ninguno de los cuales alcanza por sí mismo: protestas masivas, presión internacional y división y deserción de los militares.
Para muchos venezolanos, estas elecciones eran la última oportunidad que le daban a su país antes de unirse a los millones que se han marchado. El éxodo, el elevado presentismo electoral, los resultados de las elecciones y las protestas subsiguientes son todos señales de que la gran mayoría ya no apoya al gobierno, y de que muchos han comenzado a oponérsele activamente.
Por el momento, los líderes de la oposición han evitado convocar a la gente a las calles, conscientes de que, dada la respuesta represiva del régimen, más protestas inevitablemente traerán más víctimas. Sin embargo, sin una movilización masiva, el régimen podría recuperar rápidamente el control, y los líderes de la oposición podrían terminar en prisión. Queda por verse cuántos se atreverán a salir a la calle y durante cuánto tiempo, así como hasta dónde llegará el gobierno en su afán represivo.
Maduro solamente se irá cuando considere que el costo de permanecer en el poder es mayor que el de entregarlo, por lo que toda negociación internacional debería centrarse en reducir los costos de su salida. Esto probablemente implique concesiones desagradables, específicamente bajo la forma de inmunidad, y por tanto impunidad, para Maduro y otros altos funcionarios.
Sin embargo, la presión internacional enfrenta un límite. Maduro ya ha demostrado que, de ser necesario, está dispuesto a soportar el aislamiento internacional para mantenerse en el poder. Ha incumplido sistemáticamente todos sus compromisos internacionales, incluido el Acuerdo de Barbados que allanó el camino a estas elecciones. Los Estados más inclinados a negociar un acuerdo tienen poca influencia, ya que Venezuela no depende de ellos, mientras que los países de los que sí depende, China y Rusia, no tienen ningún incentivo para promover la democracia.
En suma, dos de los tres elementos de la ecuación han comenzado a moverse: una clara mayoría ha expresado su voluntad en las urnas y en las calles, y antiguos aliados internacionales, ideológicamente afines, han insistido en que la voluntad del pueblo debe ser respetada. El tercer factor, en cambio, sigue siendo una incógnita. Incluso sitiado y aislado internacionalmente, el régimen podría sobrevivir si sigue resuelto a enfrentar la crisis con violencia, como lo ha hecho hasta ahora, y las fuerzas de seguridad permanecen de su lado. El destino de millones de personas depende de lo que ocurra a continuación.